Oriundo de la pequeña isla donde nadie envejece, tiene Rafael M. Calvo su mente todavía llena de ideas discordantes, de sueños que lo llevan —una y otra vez— a buscar la sabiduría en el continente donde nació la especie humana.
Había pensado desde niño en esa gran aventura, «en descubrir lo verdadero —según sus propias palabras—, pero pensaba en todo eso cuando ya no había más remedio: ellos llegaron primero…» Miles de adolescentes negros cruzaron el océano a partir de 1977 y, como si se hubiera cumplido un designio, África emergió ante sus ojos como parte de aquella islita cubana.
No necesitó entonces el joven artista cruzar el Atlántico para viajar por Angola, Mozambique, Namibia, Etiopía, Congo, República de Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Sudáfrica, Cabo Verde, Ghana, Benin, Malí, Lesotho, Sudán, Zimbabwe, Burkina Faso, Uganda, Burundi, Madagascar, Sierra Leona, Níger…

Bastó que invocara al Che Guevara y, cámara fotográfica en mano, recorriera las escuelas internacionalistas de su natal Isla de la Juventud con un objetivo primordial tras el lente: captar cómo cada una de las naciones africanas allí representadas mantenía sus sellos de identidad, cuyas notables diferencias entre sí pasarían desapercibidas hasta para un observador medianamente avezado.
Como un elegido de los dioses, Calvo tuvo el privilegio de apreciar —en estado puro— la reproducción de hábitos y costumbres de una antigüedad insondable. Supuestamente «primitivas», esas manifestaciones se le revelaron como la adquisición de un saber colectivo primigenio, de un imaginario imposible de borrar como los queloides que perpetuaban las marcas tribales en la piel de sus fotografiados sudafricanos y sudaneses.
Y así, lo que en principio pudiera haberse planteado intelectualmente como una suerte de viaje a las remotas raíces de la afrocubanía —según la definición de Fernando Ortiz—, se convirtió a fin de cuentas en una experiencia mucho más compleja que remitía a una profundidad misteriosa, traducida en signos, imágenes, reflejos de otro mundo…
«Surcados», no en balde, fue el título de esa investigación fotográfica, con la que se graduó en la Escuela Nacional de Arte en 1990. Como resultado, había incorporado más de 500 retratos a la galería mundial de la especie humana en una suerte de diálogo visual con esas marcas y surcos faciales, con los peinados tejidos de las sonrientes muchachas burkinesas…, además de otros códigos ancestrales como adornos corporales y demás utensilios domésticos.
He debido partir obligatoriamente de ese precedente para poder explicar el significado de «Instintos del monte», una serie con la que Calvo irrumpe ahora en el dinámico y heterogéneo panorama pictórico cubano con un estilo tan propio, que resulta imposible afiliarlo a tal o más cual tendencia.
Y es que más allá de la mera búsqueda etnológica —antropológica, si se quiere, también—, Calvo quedó signado para siempre por aquel contacto intercultural, por aquella experiencia humana irrepetible que le exigía otros correlatos estéticos para poder expresarla en toda su dimensión animista.
«¿Cómo transmutar la belleza de esos rostros surcados, cómo transmitir la fuerza de su misterio?... », debieron preguntarse durante estos años —a escondidas del propio creador— los múltiples artistas que conforman su ser autobiográfico: el fotógrafo, el grabador, el ceramista, el pintor…
Y la respuesta llegó como por instinto, porque vino desde adentro, como susurrada al oído por un
muganga (brujo) desde lo profundo del monte: «Pintando las Máscaras».

Vínculo entre lo terrenal y lo sobrenatural, puertas abiertas para que los ancestros se integren de nuevo en el grupo, algunas máscaras se usan cada vez que hay un deceso en el poblado… otras, sólo pasados cientos de años…
«Son los
intercesseurs (intercesores) contra los espíritus desconocidos y amenazadores (…) armas para ayudar a la gente a no obedecer nunca más a los espíritus y ser independientes. Los espíritus, el inconsciente, la emoción, todo lo es lo mismo. Lo comprendí porque era pintor», expresó con júbilo —como si hubiera encontrado la piedra filosofal— Pablo Picasso a André Malraux tras visitar el Museo de Trocadero, hoy Museo del Hombre.
Y lo mismo entendió Calvo, pero sin tener que ir a París. Le bastó recorrer su islita natal, allí donde nadie envejece…
He tenido el privilegio de verlo inmerso en el proceso de creación cuando, esbozados previamente, esos fetiches van siendo dotados de energía por el pintor, una energía que transmiten sus dedos mediante el empleo tenaz del carboncillo hasta conseguir efectos que nos compelen a intuir y respetar lo oculto.
Todo sentimiento —desde el miedo hasta el gozo— es expresado por Calvo mediante un arte que, en el borde entre lo abstracto y lo figurativo, se torna deliberadamente oscuro para subrayarnos la profundidad del ser humano, el inconsciente, las emociones… los instintos del monte.
Y nunca olvidaré cuando, tras llegar a su casa-taller en medio de un apagón que recordaba la espesa noche de África, al venir la luz de sopetón… ante mí apareció una gran máscara Dogón con la representación del Komondo…
¡Ojalá y ese pájaro mítico proteja a tan sabio creador con sus alas extendidas!


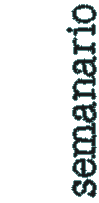




 Gracias a la obra de este joven artista cubano, podemos trasladarnos a esa latitud del mundo, desde donde llegó hasta nosotros una legión de etnias, dialectos, costumbres y cultos; en fin, una vasta humanidad africana volcada sobre el Caribe, transformado en una nueva Caldea, en un nuevo Mediterráneo, donde se mezclaron culturas y civilizaciones, y en la obligada pila bautismal, los nombres de Pedro, Juan Antonio o Bartolomé se fusionaron con los apellidos Fula, Mandinga, Congo, Carabalí...
Gracias a la obra de este joven artista cubano, podemos trasladarnos a esa latitud del mundo, desde donde llegó hasta nosotros una legión de etnias, dialectos, costumbres y cultos; en fin, una vasta humanidad africana volcada sobre el Caribe, transformado en una nueva Caldea, en un nuevo Mediterráneo, donde se mezclaron culturas y civilizaciones, y en la obligada pila bautismal, los nombres de Pedro, Juan Antonio o Bartolomé se fusionaron con los apellidos Fula, Mandinga, Congo, Carabalí... Bastó que invocara al Che Guevara y, cámara fotográfica en mano, recorriera las escuelas internacionalistas de su natal Isla de la Juventud con un objetivo primordial tras el lente: captar cómo cada una de las naciones africanas allí representadas mantenía sus sellos de identidad, cuyas notables diferencias entre sí pasarían desapercibidas hasta para un observador medianamente avezado.
Bastó que invocara al Che Guevara y, cámara fotográfica en mano, recorriera las escuelas internacionalistas de su natal Isla de la Juventud con un objetivo primordial tras el lente: captar cómo cada una de las naciones africanas allí representadas mantenía sus sellos de identidad, cuyas notables diferencias entre sí pasarían desapercibidas hasta para un observador medianamente avezado. Vínculo entre lo terrenal y lo sobrenatural, puertas abiertas para que los ancestros se integren de nuevo en el grupo, algunas máscaras se usan cada vez que hay un deceso en el poblado… otras, sólo pasados cientos de años…
Vínculo entre lo terrenal y lo sobrenatural, puertas abiertas para que los ancestros se integren de nuevo en el grupo, algunas máscaras se usan cada vez que hay un deceso en el poblado… otras, sólo pasados cientos de años…