
Convocar a una muestra colectiva de artes plásticas con el título de «Génesis», no sólo es una idea hermosa, sino que constituye un reto por varias razones. Y es que aquí se trata –una vez más–sobre la cosmogonía que intenta dar respuesta a una de las interrogantes más enigmáticas del ser humano: ¿de dónde vienen el mundo y la vida?
Bastaría, a su vez, preguntarse sobre nuestra concepción del tiempo y el espacio –sin la cual es imposible adentrarnos en los Orígenes– para ahondar en la complejidad del asunto.
¿Hasta qué punto nuestra percepción del tiempo y el espacio nos vienen dadas
a priori, intuitivamente, antes de que tengamos la experiencia? ¿Se encuentra limitada dicha percepción por nuestra capacidad mental, o lo que es decir, por la estructura de nuestro cerebro?
Fue Albert Einstein quien desafió genialmente esas interrogantes desde que, siendo todavía un adolescente, se imaginó que corría junto a un rayo de luz. Abstrayéndose con ayuda de ese tipo de imágenes somáticas, que él llamaba «musculares», concibió hace exactamente este año un siglo –en 1905– la teoría de la relatividad especial. Según dicha teoría, el tiempo no es absoluto, depende del marco de referencia, y se ralentiza para quienes viajen a la velocidad de la luz, como consecuencia de tener esta última una magnitud constante: 300 mil kilómetros por segundo.
Diez años después, Einstein elaboraría su teoría general de la relatividad –llamada así para diferenciarla de la especial–, en la que describe la gravitación no como una fuerza, sino como una abolladura que hacen los cuerpos con masa (o contentivos de energía) en el tejido del espacio-tiempo.
A partir de entonces, gracias al genio einsteniano, el tiempo adquirió forma –a despecho de nuestra intuición– al concebirse entrelazado con el espacio, de modo que cuando se deforma uno lo hace el otro y viceversa.
Elevada al rango de cosmología, esa teoría –una vez comprobada experimentalmente– sustenta cuantos intentos se han hecho por entender de manera retroactiva el origen del Universo en expansión, incluida la teoría del
big bang o gran explosión inicial.
Sin embargo, cuando los cosmólogos intentan imaginar «el principio», que calculan hace unos 15 mil millones de años, en que el Universo se reducía al llamado «átomo primordial», de temperatura y densidad descomunales… para aquellas supuestas primeras fracciones de segundo, la teoría de la relatividad general carece totalmente de validez.
Y ante la indefensión de la hipótesis físico-matemática de Einstein, el problema del Génesis se aboca en un conflicto de carácter filosófico, con preguntas como las que mencioné al inicio: ¿Qué son el tiempo y el espacio?, ¿tienen principio y fin?, ¿acaso serán infinitos…?
Me he atrevido a esta pequeña digresión, abusando absolutamente de vuestro tiempo –del tiempo medido por las manecillas de nuestros relojes en esta lluviosa tarde habanera–, en primer lugar para rendir tributo a Einstein, de cuya estancia en Cuba se cumple este año el 75 aniversario, pues llegó aquí el 19 de diciembre de 1930 por apenas unas horas.
En segundo lugar, para dejar sentada la siguiente idea: que si bien la ciencia no tiene respuestas adecuadas para el «principio», menos aún la tiene para el origen del amor y el odio, el gozo y la tristeza, la ética, la moral, la belleza…
De ahí que, al reparar sobre el misterio del mundo y de la vida, los seres humanos de este lado del planeta no tengan más remedio que acudir a las Sagradas Escrituras, específicamente al primero de los cinco libros del Pentateuco: el Génesis, como han hecho nuestros artistas plásticos para festejar hoy el segundo aniversario de esta instalación, que lleva el nombre de la cuarta matriarca del pueblo de Israel: Raquel.
Tanto los creyentes judíos como cristianos coinciden en que los cincuenta capítulos del Génesis fueron escritos por Moisés bajo inspiración divina. Y en sentido general, las Sagradas Escrituras o Tanak son precisamente eso: una fuente de inspiración eterna que, bajo una altísima densidad simbólica, esconde un cúmulo invaluable de enseñanzas.
Para las artes plásticas son casi ilimitadas las posibilidades de las Sagradas Escrituras dada la cantidad de hechos relatados y el número de personajes que intervienen en sus historias.

Sin embargo, la Torá presenta una prohibición explícita de representar a Dios invisible e inexpresable, pues en uno de sus libros –el Deuteronomio– Moisés insta a los levitas que se dirijan al pueblo de Israel diciendo: «¡Maldito el hombre que haga escultura o imagen fundidas –abominación para Yavé–, obra de las manos de artífice y la erija en lugar secreto!»
A ello sumémosle que en el Éxodo, Yavé dice a Moisés: «No podrás ver mi faz porque el hombre no puede verme y vivir». De modo que han sido realmente la cultura y el arte cristianos los que han prohijado una iconografía del Antiguo Testamento que, «interpretado a luz del Nuevo, ha dado lugar a inagotables filones de inspiración», como explicara en 1999 Su Santidad Juan Pablo Segundo en su Carta a los artistas.
Bastaría recordar
La Creación de Adán, de Miguel Ángel, en el techo de la Capilla Sixtina. ¡Cuánta fuerza visual en el detalle de las dos manos que, sin tocarse, alegorizan el instante en que Dios insufló vida a su criatura!
Pero no toda la escultura y pintura con motivos bíblicos ha sido religiosa en el sentido más estricto: el de su funcionalidad litúrgica dentro de los templos.
Personajes y pasajes del Antiguo Testamento fueron aprovechados por los artistas manieristas durante las postrimerías del Renacimiento, en el siglo XVI, como argumento o justificación de los nuevos géneros: paisajes y desnudos, sobre todo.
En el Museo del Prado, por ejemplo, se conserva un deslumbrante lienzo de Tintoretto con el título de
Salomón y la reina de Saba, que formaba parte de la decoración del techo de una cámara nupcial veneciana.
Escenas como
Betsabé saliendo del baño o Susana acechada por los viejos fueron repetidas incansablemente, pero en realidad no eran más que pretextos para pintar desnudos femeninos sin que perecieran indecorosos.
Más tarde, durante el siglo XVIII, el neoclasicismo académico también asumió la historia sagrada como género pictórico, con los mismos criterios que pintaba la mitología e historia profanas. Abundante en anacronismos, ese tipo de obras recrea los pasajes del Antiguo Testamento con énfasis –sobre todo– en sus matices épicos.
No han sido prolíficas las artes plásticas cubanas en la representación de las Sagradas Escrituras, como no lo han sido en los temas cristianos en general. Al punto que todavía está vigente el artículo que, sobre esa pintura religiosa, publicara hace exactamente cuarenta y cinco años el Padre Ángel Gaztelu.
Desde su iniciativa con los artistas cercanos al grupo Orígenes, junto a los cuales decoró –en los años 40 del siglo pasado– los templos de Bauta y Baracoa, no fue hasta 2000 que se produjo un hecho cultural semejante al quedar restaurada la otrora iglesia de San Francisco de Paula por la Oficina del Historiador de la Ciudad.
Convertido en capilla de arte sacro cubano, ese recinto ejemplifica la vocación de rescate del patrimonio religioso cristiano –incluido el musical– por su importancia para la cultura cubana.
En esa misma dirección se inscribe todo cuanto hoy se hace en el Hotel Raquel para justipreciar el aporte de la tradición hebrea al crisol de la cubanía. Como un punto de encuentro pueden considerarse estas iniciativas que nos convocan a conocer más de esa comunidad viva, con continuidad, gracias a testimonios como la exposición fotográfica que hoy también se ha inaugurado.
Paralelamente, varios artistas de las más variadas tendencias generacionales y credos han asumido el reto de recrear el simbolismo del Génesis, o acercarse a él, para dejarnos al menos reveladas sus ansias de belleza.
Es muy poco común, casi una singularidad, que se convoquen exposiciones colectivas de arte contemporáneo con temas como éste, de ahí que me haya despojado de todo prejuicio, sabiendo que me podría encontrar desde una Eva impúdica destapándose la hojita de parra hasta la aplicación del versículo tres a la cotidianidad de nuestros apagones: «Dijo Dios: haya luz, y hubo luz».
Porque, señores, antes que todo hay que poner los pies en la tierra: estamos en Cuba.
Y si apareciera de pronto algún hijo pródigo, también podría justificarse, pues las parábolas que usaba Jesús –quien, por cierto, también tenía un peculiar sentido del humor– se basan en la tradición judía de las frases proverbiales y el relato breve, de las cuales el Antiguo Testamento está repleto.
Una sola cuestión me preocupaba, y ahora puedo confesarlo: que alguien hubiera pintado a Dios. No porque esté en contra de su representación antropomórfica –de hecho, ya he mencionado
La creación de Adán, de Miguel Ángel–, sino porque hubiera tenido que abordar el problema más arduo para la iconografía cristiana: el de Dios en su Trinidad y en sus figuras primera y tercera: Dios Padre y el Espíritu Santo.
Al respecto, sólo me permito una anécdota. Estudiaba yo Centrales Atómicas en la otrora Unión Soviética, y el día libre de la semana, en vez de ponerme a estudiar mecánica cuántica –que por cierto, me hacía mucha falta–, solía irme para la Galería Tetriakovskaya de Moscú.
Nunca olvidaré aquella sensación de inmanencia que me provocaban los iconos de Andrei Rubliev y, en especial, aquel que llevaba el enigmático título de
La Santísima Trinidad del Antiguo Testamento.
Imbuido del ateísmo más furibundo –ateísmo científico, le llamaban–, yo no comprendía nada, pero no podía sustraerme de aquella imagen.
Hasta que un día, un viejito que hacía las de velador y que resultó era un sabio, se me acercó y, tras conocer de dónde era, me preguntó: «¿Te gusta?»
Le respondí que sí, pero que no entendía por qué se llamaba Trinidad, si no veía tres cosas por ninguna parte; de hecho, eran cuatro los ángeles allí representados.
Al sabio se le iluminaron las pupilas y me dio la lección más grande de arte en mi vida, que he creído percibir sólo muchos años después.

Para resolver la consustancialidad de tres personas que son un solo Dios, el arte bizantino recurre a las prefiguraciones del Antiguo Testamento con ayuda de los arcángeles. Y en principio allí estaban los tres más conocidos: Miguel, Gabriel y Rafael, conformando esa metáfora trinitaria, que rompe premeditadamente el cuarto arcángel, Uriel (Dios es luz), pues se asume como la voz que le habla a Moisés desde el zarzal en llamas: «Yo soy el que soy».
El hecho de que nos resulte incomprensible se debe a que la figura del arcángel Uriel quedó olvidada en la tradición latina hace más de un milenio, mientras que se conserva aún en múltiples iconos de la iglesia ortodoxa.
Alguna vez preguntaron a Einstein: «¿Cree usted en Dios?» Y el respondió: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de cualquier ser».
Años después, en otra entrevista, le cerraron aún más la pregunta: «¿Cree usted en el Dios de Spinoza?»
A lo que el replicó: «No puedo responder con un simple sí o no. Ni soy ateo, ni creo que me pueda calificar de panteísta. Nos encontramos en la situación de un niño pequeño que entra en una biblioteca gigante llena de libros en muchos idiomas distintos. El crío sabe que alguien tuvo que escribir esos libros, aunque no sabe cómo, ni entiende las lenguas en que se expresan. El niño intuye vagamente algún orden misterioso en la distribución de los libros, pero desconoce en qué consiste. En mi opinión, esa es la actitud que mantiene ante Dios hasta el ser humano más inteligente. Contemplamos un universo con una disposición maravillosa y que obedece a ciertas leyes, pero apenas las entendemos. Nuestra mente limitada no alcanza a comprender la fuerza misteriosa que mueve las constelaciones…»
Al dedicar esta exposición con el título de «Génesis» al gran científico y humanista hebreo, les pido que sigamos su consejo: ser niños ante el misterio de los orígenes, ese misterio sumido en las profundidades del espacio y el tiempo.


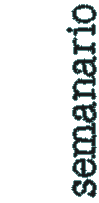

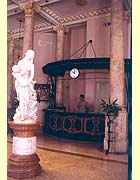



 Convocar a una muestra colectiva de artes plásticas con el título de «Génesis», no sólo es una idea hermosa, sino que constituye un reto por varias razones. Y es que aquí se trata –una vez más–sobre la cosmogonía que intenta dar respuesta a una de las interrogantes más enigmáticas del ser humano: ¿de dónde vienen el mundo y la vida?
Convocar a una muestra colectiva de artes plásticas con el título de «Génesis», no sólo es una idea hermosa, sino que constituye un reto por varias razones. Y es que aquí se trata –una vez más–sobre la cosmogonía que intenta dar respuesta a una de las interrogantes más enigmáticas del ser humano: ¿de dónde vienen el mundo y la vida? Sin embargo, la Torá presenta una prohibición explícita de representar a Dios invisible e inexpresable, pues en uno de sus libros –el Deuteronomio– Moisés insta a los levitas que se dirijan al pueblo de Israel diciendo: «¡Maldito el hombre que haga escultura o imagen fundidas –abominación para Yavé–, obra de las manos de artífice y la erija en lugar secreto!»
Sin embargo, la Torá presenta una prohibición explícita de representar a Dios invisible e inexpresable, pues en uno de sus libros –el Deuteronomio– Moisés insta a los levitas que se dirijan al pueblo de Israel diciendo: «¡Maldito el hombre que haga escultura o imagen fundidas –abominación para Yavé–, obra de las manos de artífice y la erija en lugar secreto!»  Para resolver la consustancialidad de tres personas que son un solo Dios, el arte bizantino recurre a las prefiguraciones del Antiguo Testamento con ayuda de los arcángeles. Y en principio allí estaban los tres más conocidos: Miguel, Gabriel y Rafael, conformando esa metáfora trinitaria, que rompe premeditadamente el cuarto arcángel, Uriel (Dios es luz), pues se asume como la voz que le habla a Moisés desde el zarzal en llamas: «Yo soy el que soy».
Para resolver la consustancialidad de tres personas que son un solo Dios, el arte bizantino recurre a las prefiguraciones del Antiguo Testamento con ayuda de los arcángeles. Y en principio allí estaban los tres más conocidos: Miguel, Gabriel y Rafael, conformando esa metáfora trinitaria, que rompe premeditadamente el cuarto arcángel, Uriel (Dios es luz), pues se asume como la voz que le habla a Moisés desde el zarzal en llamas: «Yo soy el que soy».