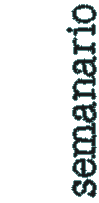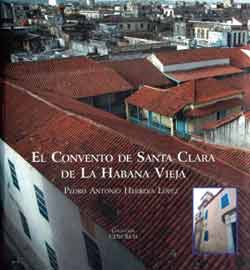Publicado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, acaba de ver la luz el libro
El Convento de Santa Clara de La Habana Vieja, dedicado a la historia de una de las edificaciones más antiguas de Cuba, cuyos avatares en el tiempo exigían desde hace rato un esclarecimiento documental.
Su autor –Pedro Antonio Herrera López– es una de las autoridades indiscutibles en el ámbito de la investigación sobre el patrimonio histórico habanero, con estudios que abarcan desde el origen de su sistema de fortificaciones militares, pasando por los inmuebles de carácter civil y doméstico, hasta las fábricas religiosas.
Acucioso en el dato, luego de consultar las Actas Capitulares, la prensa periódica y todo cuanto se ha escrito sobre el tema, este historiador ha logrado desmitificar no pocas anécdotas y leyendas relacionadas con ese monasterio de clausura, cuya primera piedra fue colocada en 1638.
Fundado seis años después por un grupo de monjas clarisas llegadas de Cartagena de Indias, el convento estuvo rodeado por un aura de misterio, aun después de abierto al público en 1922, además de que su compra fraudulenta por el Estado suscitó uno de los episodios más relevantes en la historia de la intelectualidad cubana: la llamada Protesta de los Trece, que lideró Rubén Martínez Villena.
Siguiendo un tren cronológico y, sin perder nunca el referente patrimonial (hoy, aun cuando sufrió transformaciones, la edificación conserva su autenticidad), Herrera López esclarece cuándo fueron erigidos sus principales elementos arquitectónicos (claustros, torre, aljibe, lavaderos...), incluyendo la controvertida «Casa del Marino», que el autor considera formaba parte del matadero construido en 1622 –o sea, antes de la fundación del propio convento– como oficina o vivienda del administrador.
Basándose en las actas de las reuniones del Cabildo, demuestra cómo la propiedad de los terrenos de ese matadero y sus corrales pasó a las monjas, quienes para ello sufragaron –en parte– la construcción de un nuevo matadero fuera de sus predios.
Al ampliarse el primitivo convento con la construcción del segundo claustro, esa rara edificación –donde se sacrificaban las reses– quedó incluida dentro de la parcela conventual y, según Herrera López, lo confirma el que «la construcción en cuestión, a la que se le abrieron dos arcos después que las monjas se marcharon, posee dos grandes vanos de puerta en los que aún se ven las cajuelas o chumaceras donde entraban los pivotes de las hojas».
«¿Qué significa una edificación con dos puertas tan grandes dentro del claustro de un monasterio de monjas de clausura como si se encontrara en plena calle?», se pregunta curiosamente el investigador.
Con ese tipo de indagaciones, Herrera López no sólo da al traste con una u otra leyenda (digamos, que es bastante severo con las extrapolaciones literarias que, de su vida en el convento, hace la condesa de Merlín en el siglo XIX), sino que consigue atrapar al lector por el alto significado que para él adquieren las evidencias del patrimonio físico (construido y documental) en aras de reconstruir el pasado con un tenaz afán de veracidad.
Así, al comentar las vicisitudes que tuvo la vida interna del monasterio dado el número excesivo de mujeres allí enclaustradas (monjas, seglares, esclavas...), lo cual originó serios problemas y sus respectivas ordenanzas para solucionarlos, Herrera López se lamenta que se ignore la ubicación actual de «Las Crónicas del Convento», «desgraciadamente la fuente documental más importante para estos y tal vez muchos casos que desconocemos». Según sus pesquisas, el último lugar en que estuvieron esos registros fue en el Convento de San Francisco, también en La Habana Vieja, pues allí las dejaron las monjas clarisas antes de emigrar de Cuba en 1961.
No obstante, su profunda indagación revela detalles desconocidos sobre la huida de las monjas durante la toma de La Habana por los ingleses en 1762, o el mantenimiento de los enterramientos de las religiosas dentro del recinto conventual al margen de las prohibiciones del obispo Espada en 1806, luego de que éste creara el primer cementerio de la ciudad. Aborda también la tragedia de la muerte de 103 niños –la mayoría, párvulos– alojados en el monasterio durante la reconcentración de Weyler, en 1896.Un acápite singular es el dedicado a la leyenda del tesoro enterrado en la huerta del convento y la herencia en Londres, falacia que ha llegado hasta nuestros días.
Ilustrado con imágenes de diferentes épocas, el último pliego de este libro valiosísimo complementa el discurso escrito sobre esa edificación simbólica donde desde 1982 radica el Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología (CENCREM), el cual se ha prestigiado al decidir su publicación como parte de sus empeños editoriales.