A mis padres y hermanos, a toda la familia Lapique Becali, a mis amigos muertos, que no están olvidados, y a los que aún podrán leer estas páginas.
La pasión por la música nació conmigo. Desde que tengo uso de razón, recuerdo escuchar música y hablar de ella en el entorno familiar. En mi casa papá tenía una victrola donde se oían, grabadas en grandes discos, óperas italianas, operetas vienesas y francesas, zarzuelas españolas, y bandas de regimientos ibéricos, que interpretaban, como una orquesta sinfónica, diferentes obras musicales. Así me fueron muy familiares los nombres de Enrico Caruso, Titta Rufo, Hedor Chaliapin, Tito Schippa, Amelita Galli-Cucci, Lucrecia Bori, Ángeles Ottein, Mercedes Capsir, Mercedes Otero, María Barrientos, Emili Sagi Barba y su esposa Luisa Vela... Con las bandas españolas escuchábamos a un excelente saxofonista, el negro cubano Aquilino, quien interpretaba
El sitio de Zaragoza. Supe desde muy pequeña que mi abuela materna tocaba el piano y cantaba arias de ópera que mi abuelo disfrutaba mucho. Y que mi tío Ramón cantaba junto a ella, pero no lo hacía tan mal que abuela le decía: «Hijo, que desentonas», y Ramón invariablemente le respondía: «Ay, mamá, si yo siento que voy con el piano», y ese es, precisamente, mi problema: tengo las melodías en la cabeza pero no puedo emitirlas correctamente. Mi bisabuela, nacida en Memphis, de origen vasco-francés, también cantaba, pero no sé sus preferencias musicales. Mis padres, Antonio y Rosario, todas las noches oían música y teatro por la radio, en compañía de mis hermanos. Mis tías Rosalía y Felicidad –hermanas de mamá–, sus hijas y mis hermanas Rosa y Pilar, iban a los conciertos del Maestro, así sin otro nombre, pues ya sabíamos que se trataba de Ernesto Lecuona y sus intérpretes,y aunque no me llevaban, atendía los comentarios de ellas entre tazas de café con leche y pastelitos. Por cierto, mi prima Nena cantaba con una bella voz, al igual que mi tía Zoila, quien se acompañaba al piano.
Salía frecuentemente con mis padres al cine. Los fines de semana me llevaban primero al cine Rex y después al Dúplex, que estaba al lado y mantenía una estupenda programación musical. Allí vi y escuché versiones para el cine de óperas, ballets y conciertos. Me impresionaron mucho la
Aida de Renata Tebaldi, doblada su imagen por Sofia Loren, y
Capricho español, bailado por Leonide Massine, Tamara Toumanova y el Ballet Ruso de Montecarlo. En ocasiones repetía varias veces ciertos filmes por gustarme su música:
Show Boat,
Irene Balalaika, y
100 hombres y una muchacha, donde una joven soprano, Diana Durban, cantaba dirigida por Leopoldo Stokowsky, y la orquesta acompañaba al violinista Jascha Heifetz que interpretaba
Capricho y rondó caprichoso de Saint-Saëns. Vimos muchos filmes musicales norteamericanos y soviéticos. Entre estos últimos quedaron en mi memoria óperas como
Sadko, de Rimsky-Korsakov;
Yolanda,
Eugene Oneguin, y
La dama de pique, de Chaikovski, e
Ivan Susanin, que después descubrí se llamaba
Una vida por el zar; también las biografías de Glinka y Korsakov, que me adentraron en el legado del Grupo de los Cinco. Era tanta mi pasión por la música, la historia y la lectura en general, que mis padres y hermanos no perdía ocasión de regalarme libros.
Como papá era un fanático de la radio, siempre compraba el mejor modelo que salía al mercado para escuchar buena música, sobre todo la que trasmitía la BBC de Londres. Aún me parece ver aquel mueble grande con un «ojo mágico» sobre el dial para sintonizar con más precisión las estaciones después de la comida, a las nueve de la noche, a sonido del cañonazo y con el danzón
El cadete constitucional, nos sentábamos alrededor del aparato. La estación del español-cubano Laureano Sánchez,
Suaritos ponía grabaciones de los cantantes italianos Carlo Buti y Nilla Pizza, el cubano Carlos de la Uz y de los franceses Charles Trenes y Jean Sablon; más adelante se pondrían de moda Jacqueline Francois y Edith Piaf. También a mis padres les gustaban los danzones tocados al piano por Antonio María Romeo y el maestro Corman, los valses de Strauss y las oberturas de Von Suppé y Mendelssohn. Había otra estación con programas especiales: la CMZ, que ofrecía charlas y grabaciones de música: recuerdo las polonesas de Chopin interpretadas por el pianistas francés Alfred Cortot, y a Fritz Kreisler con sus composiciones
Tesoro de amor y
Alegrías de amor, preferidas de mamá. Oí y registré por vez primera el concierto para violín de Beethoven cuando mi padre me llevó a ver a Heifetz tocarlo con la Orquesta Filarmónica de La Habana dirigida por Erich Kleiber. Fue un domingo en la Plaza de la Catedral, y como se interpretaba además la
Obertura 1812 de Chaikovski, intervinieron las campanas catedralicias. Tengo aún presente un día de 1938 cuando mis hermanos y mis padres fueron a teatro entonces llamado Nacional –hoy Gran Teatro de La Habana–, para la inauguración de la temporada de ópera que había traído mi tío Ramón, luego de varios años sin disfrutar del género en la capital. Por ser pequeña, me dejaron con unos vecinos que eran como hijos para mamá: Carmen Cid y José Fernández Novoa –luego serían mis compadres al bautizar mi hermano Tomás y yo a su única hija, Carmita, nacida en 1943–, pero seguí por la radio la representación del
Trovador de Verdi. Posteriormente, Carmen Cid, que gustaba de las compañías españolas y cubanas de zarzuelas, iba con nosotros al teatro, y vimos varias veces Cabalgata, a Conchita Piquer, la compañía del cantante cubano Miguel de Grande; los españoles Marco Redondo y Luis Aguilar. Rosita Fornés, Zoraida Marrero, Álvarez Mera y otros cantaban zarzuelas españolas y cubanas. Mi tío Ramón, empresario, primer cronista de cine de este país, fundador de la ATRYC, hoy injustamente olvidado, alimentó siempre esa pasión, ese gusto por la música lírica y la alta comedia. Así, cuando trajo la compañía del bajo Gimeno, todos los días iba a teatro, incluidas las tres funciones de los domingos –
matinée, tanda y noche–, y tuve la oportunidad de solazarme con óperas, operetas y zarzuelas grandes y del género chico, estas con doble cartel; en especial «veo» nítidamente las actuaciones de Luis Sagi-ela, hijo de Emilio Sagi y Luisa Vela. Cuando mis padres no iban, encontraba a Carmita o salía con la complicidad de mis hermanas Rosa y Pilar, al punto de que por poco pierdo un año de bachillerato en el Instituto del Vedado y tuve arrastres de varias asignaturas, ¡pero conocía obras que jamás han subido a escena en Cuba! Asistí además a las memorables funciones de las Estrellas de la Ópera de París, en tránsito de Nueva York a Francia, que actuaron en el teatro Principal de la Comedia, y entre cuyos cinco o seis integrantes venía el gran Sergio Peretti, quien bailaba en puntas. De los ballets que hicieron acompañados a piano, me impresionó mucho
La siesta de un fauno, con música de Claude Debussy. Se presentaron ante un público reducido, en el que hacía número la familia completa del empresario, y ello dice mucho de la posterior labor divulgadora del ballet que acometería Alicia y los hermanos Alberto y Fernando Alonso. Mi tío bufaba por una crónica terrible contra Peretti y su estilo en punta que había firmado Regina de Marcos, quien tal vez deslumbrada por las modernas puestas del American Ballet Theater de Nueva York en el Auditorium no supo
ver al gran maestro que era Peretti, que cerraba una etapa de la historia del ballet.
Por esos años colaboré en la revista juvenil
Alba, donde pretendía hacer una croniquilla sobre música. Acerca de libros escribía Roberto Fernández Retamar.
En 1947 mi hermana Rosa me llevó al aula Magna de la Universidad de La Habana, a una conferencia ilustrada por el doctor Fernando Ortiz sobre las religiones africanas en Cuba. Al finalizar me presentó: «Don Fernando, esta es mi hermanita». Ortiz me saludó y preguntó si me había gustado, y yo respondí, empachada de tontería: «Bueno, a mí me gusta más Beethoven». Él, condescendiente, me aseguró: «Ya te gustará, ya verás».
Viene a mi mente el abono que sacó mi hermana Rosa para ver bailar un Día de los Enamorados a la pareja de Anton Dolin y Alicia Markova, acompañados al piano y sin escenografía, en el teatro Auditorium. En el mismo teatro oímos a la soprano negra Dorothy Maynor interpretar
negro spirituals y
lieder alemanes. Por esos años íbamos a los conciertos de la Sociedad Daniel –organizada por el Partido Comunista–, donde escuchamos a Brailowsky interpretar a Chopin. Me impresionó el coro de los Niños Cantores de Viena, a quienes me llevaron a ver al hotel; la agrupación de la Familia Trapo, y los Cantantes de la Pequeña Cruz de Madera. Pero lo que colmó mis anhelos fueron las presentaciones de Renata Tebaldi, sobre todo en
Aida, mi favorita, aunque no olvido
Manon Lescaut, y
Adriana Lecouvreur, de Cilea, esta última en función para socios que pude disfrutar muy cerca, sentada en la butaca de mi amiga Anan Guerra –a ella no le gustaba la ópera–, hija de Ramiro Guerra, un personaje inolvidable que solía hablar conmigo de las actuaciones de Mimi Aguglia en La Habana.
Evoco con nostalgia las funciones domingueras de la Orquesta Filarmónica de La Habana: allí a las once de la mañana o a las cinco de la tarde, veía a Cheo Belén Puig, con su esposa y su hija la soprano Gladis. También mi amiga Marta Terry, «la terrícola», Nicolás Farray y otros. Con ellos y con Graziella Pogolotti me encontraba para hablar de cultura y de música. A Farray debo el conocimiento de las cantatas de Orff. Gracias a otro querido amigo, Rodolfo Sarracino, aprendía a escuchar a Brahms.
Igualmente perdura en mi memoria el impacto que causaron entre los habaneros las presentaciones del Ballet Bolshoi en Londres, filmadas por la Rand inglesa. No me perdía una de aquellas exhibiciones cinematográficas. También vi mucha veces
Las zapatillas rojas con Moira Schearer.
Otro momento único fue la puesta cubana del ballet
Petrushka, con música de Igor Stravinsky, bailado por Alberto Alonso. A esta función me invitaron Ester y Pino Zitto, amigos de la familia y en especial de mi hermana Rosa, los tres asiduos a teatro y a otros eventos culturales.
Y qué diré de cuando se inauguró la emisora CMBF, con música y sólo música. Creo que se estrenó con
Madame Butterfly de Puccini, obra preferida de Orlando Martínez, su director. Yo empezaba el día oyendo, a las ocho de la mañana, música para piano: André Previn, Eddy Duchin, Hazel Scott, Carmen Cavallaro... Sí, no me sonrojo, los escuchaba con tanto gusto como a Edwin Fischer, Egon Petri, Water Gieseking, y los identificaba por su estilo como podía reconocer entre los violinistas a Heifetz, Menuhin, Kreisler o Enesco. Todavía recuerdo y me jacto de identificar obras guardadas en el archivo musical de mi memoria. Claro, sé que eso durará hasta que «le caiga comején al piano». Entonces yo no seré yo, sino una sombra de mi ser.
Cuán no sería mi alegría cuando el 14 de octubre de 1959 comencé a trabajar en la Biblioteca Nacional, llevada de la mano por mi profesora en la Universidad, la doctora María Teresa Freyre de Andrade, y por Maruja Iglesias, subdirectora y amiga, conocida en la lucha clandestina contra el régimen de Fulgencio Batista. Ellas me asignaron al Departamento de Música, entonces acéfalo, para reorganizar los fondos allí depositados. Poco después entraría como director Argeliers León, en plaza ganada en concurso de oposición. Con gran beneplácito suyo continué en el Departamento como subdirectora técnica. Gracias a él aprendí mucho de música cubana, pues yo no sabía casi nada y tenía bastantes lagunas. Así que abrí bien los ojos y los oídos a todos sus informantes, visitas, amigos y profesores, para aprender. Todo fue bien hasta que Argeliers pasó a dirigir el Instituto de Etnología y Folklore en unión de Isaac Barreal, y con María Teresa Linares, su compañera y colaboradora en sus investigaciones. Salí de ese Departamento y pasé a Colección Cubana, junto a Juan Pérez de la Riva, mi querido y erudito Juan. Pero no por eso me olvidé de la música. Siempre ayudé a los compañeros que me consultaban referencias especializadas, sobre todo a María Teresa Trueba, Ángel Ramos, Nellis Arrate, Elba y Teresita Castaño; estos últimos trabajaban en el Departamento de Arte, pero siempre me consultaban porque además hacía la suplencia en Música. Lucio Solís entró, ya mayor, a trabajar en el Departamento de Música. Don Lucio tenía una importante colección de discos de ópera italiana y un equipo fenomenal para oírlos, y en las tardes de los sábados o los domingos acudía a su casa para disfrutarlos juntos.
Argeliers alentó mis primeras investigaciones musicales. Antes de la Revolución yo iba al Archivo Nacional con mi hermana Rosa para investigar sobre las etiquetas de los habanos, y allí conocí por ella a dos encantadoras y magníficas personas que manejaban muy bien los fondos: José Rivero Muñiz y José Luciano Franco. Rosa me leía los documentos y yo transcribía los expedientes. Buscando y buscando, me interesó la prensa musical, y en especial su primer periódico. Nadie lo había visto y sólo existían rastros en las bibliografías cubanas. Conversando un día con el compositor y hombre muy culto Natalio Galán, le hablé de este periódico, y tamaña fue mi sorpresa cuando me dijo que él tenía el primer número, comprado en París por unos francos. Me lo puso en las manos para trabajarlo y así quedó en nuestros fondos, donados por Natalio,
El Filarmónico Mensual, editado en La Habana en 1812, acerca del cual publiqué un texto en la
Revista de Música de la Biblioteca Nacional. También preparé un manual técnico de clasificación de las obras musicales cubanas de pequeño formato (contradanzas principalmente) publicadas en el siglo XIX. Esto me dio un bagaje considerable en relación con esas piezas, y comenzó a inquietarme otra vez la duda sobre la introducción de la contradanza en Cuba y lo que todo el mundo decía. Al salir del Departamento de Música y pasar a Sala Cubana, a instancias de Argeliers continúe investigando sobre la música aparecida en las publicaciones seriadas cubanas del XIX, y así di con la primera habanera hasta ahora fechada,
El amor en el baile, publicada en 1842 en la revista capitalina
La Prensa. Además, recogía cuanta noticia aparecía en las publicaciones periódicas de ese siglo que diariamente revisaba. Poco a poco fue creciendo aquel libro, y cuando estuvo listo, tanto Argeliers como María Teresa Linares, me alentaron a presentarlo en el Primer Concurso de Musicología Pablo Hernández Balaguer, celebrado en Santiago de Cuba en 1974. Y gané el premio de ensayo, otorgado por un prestigioso jurado. También resultaron premiados Alberto Muguercia en artículo y Zoila Gómez en biografía. A Muguercia lo conocí presentado por el compositor y director del Departamento de Música, Carlos Fariñas, quien me pidió ayudarlo en sus investigaciones sobre el son. Él fue el revitalizador del género en esos años, junto con Ezequiel Rodríguez y otros promotores como Sirique. En el Salón de la Biblioteca ofrecía ciclos para los cuales gustosamente hice dos programas, y me dedicó su primer trabajo publicado: «A Zolila Lapique que me enseñó a hacer fichas».
En la Editorial Letras Cubanas conocí a Radamés Giro, y a Dulcida Cañizares, editora de
Música colonial cubana. Después trabajaría con Silvana Garriga, un punto y aparte como editora, amiga y consejera de todas mis ideas y publicaciones. En la propia editorial, y por la esposa de Radamés, la querida Isabel González Sauto, reencontré a Leonardo Acosta, viejo amigo, ensayista y poeta, pero sobre todo agudo crítico con el que siempre me gusta debatir opiniones.
Volví a trabajar las etiquetas de los habanos y cigarrillos, y los grabados, la litografía de Cuba, la caricatura política del XIX, la prensa seriada humorística y satírica, los ingenios...
Pero no me desligué del todo de la música. Comencé con la ayuda de mis compañeras y amigas Marta Haya y Elena Giradles –esta última fallecida en plenitud de facultades–, los ciclos de óperas en video en la Biblioteca, con el mejor de los presentadores: Ángel Vázquez Millares. Para estos ciclos recibí la ayuda inestimable de Gonzalo Escalante, quien donó la primera casetera y videos, en memoria de su hermano Luis, trompetista de jazz y de la Orquesta Sinfónica. Después tendríamos la colaboración de María Luisa Lobo, mi amiga, apasionada difusora de la cultura cubana por el mundo, que nos enviaba regularmente videos. Aquellos ciclos fueron sensacionales, pues comenzamos con un televisor y terminamos con un gran
video beam y un público joven que abarrotaba la sala, incluso con las óperas de Wagner.
Tengo 76 años y confieso sin rubor que me hubiera gustado ser dueña de una potente y bien timbrada voz, y cantar todo lo que me apasiona del teatro lírico. O saber tocar bien el violín, aunque no llegara a ser como mi amigo Evelio Tieles, o en último caso, bailar, aunque sea la más simple de las danzas. Pero Dios no me dotó con ninguna de esas cualidades, así me he resignado a oír y estudiar la música. Como investigadora he podido hacer algunos aportes, entre ellos la determinación de las dos etapas de la contradanza en Cuba y el hallazgo de la primera habanera en el tiempo.
Ahora, gracias a Ediciones Boloña saldrá a la luz este título, auspiciado por el entusiasmo de Leo Brouwer y Eusebio Leal. Pero quedan pendientes de publicación más investigaciones sobre la cultura cubana, incluso relacionadas con la música, pues salvando la distancia que hay entre mi persona y Don Alejo Carpentier, a quien tanto admiro por su obra narrativa y musicológica, puedo exclamar apropiándome de su feliz frase, expresada en un admirable documento de Héctor Veitía: «... es que no he podido sacarme ese músico que llevo dentro».
(Este es uno de los dos textos de Zolia Lapique que sirven de preámbulo en su libro Cuba colonial. Música, compositores e intérpretes (1570-1902), publicado en 2007 por Ediciones Boloña).


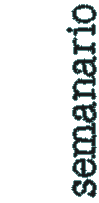





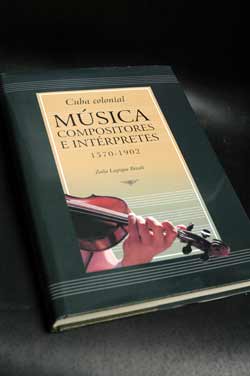

 Reza la letra de una vieja canción que 20 años no son nada, mas en el corazón del Centro Histórico, la
Reza la letra de una vieja canción que 20 años no son nada, mas en el corazón del Centro Histórico, la  La Compañía de Danza Teatro Retazos cuenta desde sus orígenes con la aceptada y visionaria dirección de la coreógrafa Isabel Bustos, ecuatoriana de nacimiento, pero cubana de alma y corazón que encontró su destino en la danza. Con un notable historial en el magisterio, estudió ballet en la Escuela Nacional de Arte (ENA) de La Habana, y posteriormente perteneció a importantes compañías, tanto en Ecuador como en Cuba. Además, se ha dedicado como profesora y coreógrafa en la Escuela Nacional de Danza Moderna y en la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Superior de Arte (ISA) de nuestro país. Sus vastos conocimientos le han permitido impartir talleres y clases magistrales de Improvisación, Composición Coreográfica y Técnica de la Danza Contemporánea, en diferentes latitudes.
La Compañía de Danza Teatro Retazos cuenta desde sus orígenes con la aceptada y visionaria dirección de la coreógrafa Isabel Bustos, ecuatoriana de nacimiento, pero cubana de alma y corazón que encontró su destino en la danza. Con un notable historial en el magisterio, estudió ballet en la Escuela Nacional de Arte (ENA) de La Habana, y posteriormente perteneció a importantes compañías, tanto en Ecuador como en Cuba. Además, se ha dedicado como profesora y coreógrafa en la Escuela Nacional de Danza Moderna y en la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Superior de Arte (ISA) de nuestro país. Sus vastos conocimientos le han permitido impartir talleres y clases magistrales de Improvisación, Composición Coreográfica y Técnica de la Danza Contemporánea, en diferentes latitudes. En un plano de revalorización del patrimonio arquitectónico, así como de su memoria histórica y cultural, se integra el arte de Retazos a la música de antaño del Conjunto de Música Antigua Ars Longa, con un único fin: contribuir con la labor rehabilitadora y de reanimación cultural del Centro Histórico. En el reciente V Festival Internacional de Música Antigua Esteban Salas, la impronta de Retazos se hizo evidente en la magistral actuación de su bailarina Lisset Galeno en la comedia madrigalesca ¡Festino!, obra del compositor renacentista Adriano Banchieri.
En un plano de revalorización del patrimonio arquitectónico, así como de su memoria histórica y cultural, se integra el arte de Retazos a la música de antaño del Conjunto de Música Antigua Ars Longa, con un único fin: contribuir con la labor rehabilitadora y de reanimación cultural del Centro Histórico. En el reciente V Festival Internacional de Música Antigua Esteban Salas, la impronta de Retazos se hizo evidente en la magistral actuación de su bailarina Lisset Galeno en la comedia madrigalesca ¡Festino!, obra del compositor renacentista Adriano Banchieri.