
Nací en Manzanillo el 21 de noviembre de 1896. Mis padres fueron Manuel y Amalia. Me llamo Francisca Rivera Arocha. Mi padre era tabaquero; tenía una pequeña fábrica de tabaco llamada
La hoja de Yara. Cerca de su tabaquería vivía una señora a la que decían Tera; con ella aprendía a leer con una cartilla. Después, estuve en una escuela privada que era de unos españoles: doña Petra y don Salvador. Una vez me castigaron, me dejaron presa porque quise que mi pizarra estuviera muy bonita: cogí un poco de tinta y con ella embadurné la pizarra; me manché todas las manos, me manché el vestido y me dejaron presa.
Tengo un defecto congénito; por ese motivo, mi médico opinó que no debía estudiar, que debía hacer reposo, hacer una vida tranquila. Yo estudiaba piano por aquella época; tendría ocho o nueve años. Pero opinaron que no debía estudiar piano ni ir a la escuela. Así pasó algún tiempo. Pero mi padre, que era un hombre de ideas muy progresistas para su época, quería que todas su hijas estudiaran –éramos cinco muchachitas; tuvimos dos hermanos varones que murieron. Mi padre quiso que fuéramos al mejor colegio de Manzanillo y éste era uno de monjas, el de las Siervas de María, que al principio discriminaba a los negros, sólo admitían niñas blancas, pero después modificaron esto un poco, y cuando yo fui había algunas muchachitas negras. Allí me destaqué, porque estudiaba; realmente progresé en aquella escuela. Hasta que a los 14 años mi padre le preguntó a uno de mis profesores –que era un sacerdote apellidado Acevedo– si yo tenía capacidad para continuar estudiando, pues por mi defecto físico él pensaba que no debía hacer trabajos duros. Mi familia no me permitía lavar ni planchar. El profesor le contestó que yo podía estudiar lo que él quisiera. Usted sabe que antes el padre era quien decidía la carrera que el hijo debía seguir, y así estudié el bachillerato. Fui a Santiago de Cuba, me examiné de preparatoria, aprobé, y después continué en un colegio de Manzanillo que estaba incorporado al instituto de Santiago.
Era el año 1915 cuando comencé a estudiar Medicina. Había muy pocas mujeres matriculadas; éramos única y exclusivamente tres las muchachas. El grupo de los muchachos era mucho menos numeroso. Ellos en general nos aceptaron, pero con reservas; se notaba la discriminación con la mujer. En esta época una mujer no podía ser alumna interna.
Las prácticas en cuanto a Anatomía eran bastante intensas. Hacíamos también prácticas de laboratorio, de microscopía, pero la práctica hospitalaria era muy escasa; únicamente cuando asistíamos a clases era que podíamos ver un enfermo. Además, en aquel tiempo los profesores apenas hablaban con uno. A mí me preocupaba mucho aquello de que yo fuera a salir de la escuela de Medicina y no supiera casi nada acerca de los enfermos; por eso hablé con un compañero de Manzanillo que era alumno interno, y le conté mi preocupación, le pedí que me consiguiera un permiso para visitar en mis horas libre una sala. Así pude asistir a la sala San Martín del hospital Calixto García.
Los profesores nos miraban a distancia. Yo no recuerdo haber tenido conversaciones, ni muchas ni pocas, con los profesores. Había una distancia bastante grande entre ellos y el alumnado. Y con nosotras, mujeres, era aún mayor.
Bueno, así transcurrieron mis años universitarios: muy lejos de mis profesores, mucho más cerca de mis compañeras y mis compañeros. Y con muy poca práctica hospitalaria.
En el transcurso de estos años sucedieron cosas penosas para mí, para Cuba y para la humanidad; me refiero a la Primera Guerra Mundial, a la guerrita entre liberales y conservadores y a la muerte de mi padre y de uno de mis hermanos varones por fiebre tifoidea, enfermedad que era endémica en Manzanillo. Cuando la “guerrita de los liberales” pasé muy malos ratos al no poder comunicarme con mis familiares; hasta por poco renuncio a examinarme.
En 1920 regresé a mi pueblo. Coincidió mi regreso con la gran crisis cubana de la primera postguerra. Vivíamos una escasez muy grande de alimentos aquí en Cuba; escaseaba todo, había una miseria muy grande. La libra de manteca costaba un peso. Todo estaba muy caro. A la sazón yo tenía 23 años. Recuerdo que en el teatro Nacional (hoy García Lorca) estaban exhibiendo una obrita llamada
La danza de los millones. Antes de morir, mi padre había hipotecado la casa para que una de mis hermanas y yo pudiéramos concluir los estudios. Y no olvido que en los últimos años de mi carrera mi madre y mi hermana mayor tuvieron que hacer grandes sacrificios para ayudarnos económicamente.
Bueno, regresé a Manzanillo y nadie veía en mí a un médico. Todos sabían que yo había estudiado Medicina en la Universidad de La Habana, pero lo más que podía ver en mía a causa de los prejuicios, era una
recogedora o una comadrona. Se le llamaba
recogedora a la mujer que sin ser comadrona graduada se dedicaba a
recoger al recién nacido, a ayudar al parto. Pues bien, el primer parto que atendí fue el de una vecina que llamábamos Alí. Cuando la reconocí ya estaba muy avanzado el embarazo y tenía dolores, pero yo no le encontré síntomas de que estuviera a punto de producirse el parto. Y volví a mi casa. Entonces me dice mamá: « ¿Qué tú haces aquí?» Yo le contesté: «Alí tiene muy poca dilatación y hay que esperar». Y me dice: «¡Vete para allá enseguida, que las mujeres que ya han partido a veces sueltan el muchacho!». Efectivamente, volví a la casa de la vecina y Alí «soltó» el muchacho. Después hice algunos partos más, pocos, pero era algo. Recuerdo que una madrugada me fue a buscar a la casa un campesino; me acompañó una hermana. Era fuera de la ciudad, en un central que llamaban Valerino. Entonces íbamos en coche de caballo. Cuando llegamos, se trataba de un bohío típico: piso de tierra, techo de guano, muy oscura la casa; con un candil era que estaban alumbrando la habitación donde se encontraba la mujer. Ella estaba muy extenuada; tenía una presentación difícil, una posición transversal, de un hombro. La manito del muchachito hacía horas que estaba afuera, hinchada, oscura y yo jamás había visto una cosa semejante. Teóricamente la conocía; sabía cómo se podía resolver, sabía que era peligroso. Realmente no me atrevía a realizar aquel parto. Había que hacer una versión por maniobra interna y extraer al muchacho. Entonces les dije que había que llevarla al hospital, pero la pobre gente no tenía ni un solo centavo. Manzanillo contaba con el Hospital Caimary, que había sido donado por un rico de este apellido; con la Colonia Española, que era para asociados blancos, y con el Hospital Civil, que se encontraba en tales condiciones de abandono que el pueblo temía ingresar en él. Entonces comenzaron a explicarme los problemas que habían confrontado con la comadrona y las recogedoras allí presentes. Mientras me rogaban, iba pensando en la maniobra que yo había estudiado, y por fin me decidí. Pedí que hirviera una lata de agua y que me consiguieran un poco de alcohol –que tuvieron que salir a buscar, pues no tenían–. Cuando lograron prepararlo todo, me lavé bien las manos y me las enjuagué con el alcohol. A continuación traté de hacerle un tacto a la parturienta, con tan buena suerte que la mano se me iba (en aquella época yo estaba muy delgada) y pude agarrar el pie bueno del feto. Hice una versión que sólo conocía teóricamente, pero logré hacerla bien y extraje el feto. El niño nació aparentemente muerto. Unas campesinas lo cargaron; yo me quedé atendiendo a la madre. Después me enteré que al niño, aparentemente muerto, aquellas mujeres le introdujeron el pico de un pichón de paloma por el orificio anal; ante el dolor, la criatura –que obviamente no había muerto– gritó, respiró entonces hondamente, y salvó la vida. Excuso decir que a este método primitivo aquellas pobres gentes le atribuían propiedades mágicas.
Todo esto –y muchas otras anécdotas que harían interminable este relato– sucedió en la década del 20 al 30. Fueron años de mucha miseria y muchas enfermedades; había paludismo, tifoidea, viruela. Conocí bien esta situación pues fui médico municipal y tuve que atender heridos en la casa de socorros y hacer autopsias. Verdaderamente estas labores fueron una escuela para mí.
Después vino el machadato. En 1930 nació mi hijo Piti. Tenía mi consulta junto a la de un tío de Piti: el doctor Juan Fajardo, y recuerdo que nos visitó Antonio Guiteras. Yo pertenecía a la Liga Antiimperialista, y cuando detuvieron a mi cuñado y a otros compañeros tuve que andar escondida.
Tras la caída de Machado, me nombraron médico interno del Hospital Civil de Manzanillo. Algunos años después fui directora del mismo hospital, aunque al poco tiempo me dejaron cesante. Y así, entre los vaivenes y los desencantos propios de la época, transcurrieron los años de 1938 a 1945. La propia experiencia como facultativo hizo que me especializara en Ginecología y en Cirugía General. Por entonces yo era la única mujer médica en todo el municipio.
Usted sabe que Manzanillo es un pueblo de fuertes tradiciones revolucionarias. Fue uno de los pocos municipios que en el pasado tuvo un alcalde comunista: Paquito Rosales, asesinado en 1958 por los matones batistianos. Fui muy amiga de los compañeros de Rosales, porque era una médico muy ligada a la gente pobre de Manzanillo, y ellos estaban entre esa gente pobre. Tuve muchas relaciones con ellos y simpaticé con sus ideas.
En 1945 se fundó la Escuela del Hogar en mi pueblo y entré a trabajar en ella. Pero llegamos a los años más interesantes, a los de la entrada de mi hijo Piti en la Universidad de La Habana. En realidad, mi hijo es el tema verdaderamente importante en este apretado recuento de mi vida. En el 1948 termina sus estudios de bachillerato; ese mismo matricula Medicina. Siempre, desde muy niño, dijo que sería médico. Sentía una gran vocación por la carrera.

Cuando se produce el odiado golpe de Batista en 1952, ya Piti pertenecía a la Juventud Ortodoxa. Lógicamente, desde el primer momento se vinculó a las protestas estudiantiles. Por entonces él tenía el
hobby de la fotografía; conservo fotos de los actos organizados por los estudiantes en Manzanillo. El asalto al cuartel Moncada hizo nacer en él una admiración enorme por Fidel y sus compañeros, de manera que cuando termina sus estudios en 1955, al regresar a Manzanillo inmediatamente ingresa en el Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Como es de suponer, mi corazón de madre se sobresaltaba y temía por la vida de mi hijo.
En 1954, los doctores René Vallejo, Manuel Álvarez Gandarilla, Omar Arias (que resultó un apátrida) y yo fundamos en Manzanillo la clínica La Caridad. En ella y junto a Vallejo comenzó a trabajar mi hijo a su regreso. Vallejo era el director de la clínica. Ella prestó grandes servicios, fue centro de conspiración y hospital de sangre. En sus aulas se atendieron muchos heridos de los combates de la Sierra; de ellos se ocuparon principalmente Vallejo y Piti.
En 1957 mi hijo se casó con Nidia Ledea Ramírez, joven farmacéutica con quien tuvo dos hijas: Nidia y Déborah. Nidia tenía cuatro meses de embarazo cuando Piti tuvo que subir a la Sierra. La niña mayor –que ahora tiene 16 años– esta estudiando preuniversitario; Déborah –la más pequeña, con 14– está en el último año de Secundaria.
Bueno, alrededor de las actividades de apoyo a la Sierra que desarrollaba la clínica se creó una situación tan tensa que detuvieron a Vallejo. Registraron la clínica muchas veces; allí había
rebeldes heridos, pero nunca fueron descubiertos por la jauría batistiana. En la clínica trabajó una muchacha, Nidia Leyva, que prestó valientes servicios a la Revolución. Recuerdo que ella trabajaba en la cocina y salvó la vida a un combatiente herido. Pero vamos a continuar relatando la detención del doctor Vallejo. Cuando lo detuvieron, todos en Manzanillo temimos por su vida. Él era un hombre muy querido por el pueblo, y muchas personas se movilizaron para salvarlo. Entonces varios medios del pueblo organizamos una comisión para interesarnos por él; Piti y yo formábamos parte de esta comisión. En fin, nos dirigimos a visitar a los jefes de los odiados
tigres de Masferrer en Manzanillo, que eran los hermanos Necolardes. Les dijimos que el doctor Vallejo había sido injustamente detenido, que era un hombre honrado y querido por todos, que el Colegio Médico de la ciudad se interesaba por él y que los allí presentes queríamos que nos propiciara una entrevista con Salas Cañizares (el asesino de Frank País), que en aquellos días se encontraba en Manzanillo. Entonces uno de los Necolardes telefoneó y habló con este hombre. Piti y otro de los miembros de la comisión se acercaron al teléfono, a solicitud de Necolardes, para escuchar la respuesta de Salas. Después me contaron que había respondido que ya que nos interesábamos tanto por Vallejo fuéramos al día siguiente al Parque Céspedes para que lo viéramos colgado de un árbol. ¡Imagínese usted! Todos nos preocupamos mucho. Yo, que conocía a la familia de los Necolardes, pues eran manzanilleros viejos, les dije algunas palabras enérgicas y nos retiramos de allí muy preocupados. Pero como ya dije, el doctor Vallejo era un hombre muy querido por la población, muchas personas se movieron para salvarlo, y a los pocos días lo dejaron en libertad. No transcurrieron más de 72 horas y Vallejo recibió un «contacto» para que se trasladaran él y Piti a la Sierra. Al día siguiente de alzarse él, lo hizo mi hijo.
Poco después de lo que acabo de contar estaba yo una tarde en la clínica, en compañía de Nidia Leyva, de quien ya hablamos. Recuerdo que me encontraba tejiendo unas mediecitas para mi primer nieto –que todos creíamos varón–. Cuando de buenas a primeras irrumpen allí tres hombres y me dicen que los acompañara al cuartel, pues el comandante Ceferino García quería hablar conmigo. Yo le dije a Nidia Leyva que si en una hora no regresaba le avisara a mi gente. Los hombres me introdujeron en un
jeep descubierto, todo lleno de ametralladoras y otras armas. Después de atravesar toda la ciudad me dejaron en el cuartel. Bueno, llegó el tal Ceferino y me dijo que él me avisaría, que permaneciera sentada. A todas estas ya había pasado la hora, por tanto Nidia Leyva se había comunicado con mis hermanas, quienes de inmediato hablaron con un amigo que era médico del hombre que me había detenido, el jefe del cuartel, Ceferino García. También avisaron a un dentista muy amigo de la familia. Entonces ellos dos fueron al cuartel y se entrevistaron con el jefe, el que todavía no me había mandado a entrar a su despacho. Estuvieron conversando mucho rato, hasta que por fin me avisaron de que podía entrar. Entonces Ceferino me informó que me había mandado a llamar porque mi hijo estaba en la Sierra y, por tanto, yo tenía que entregarle la llave del carro de Piti. Le contesté que yo no podía entregarle las llaves porque no las tenía ni sabía quién podría tenerlas. Aquel hombre me miró y me volvió a mirar; por último, le dijo al médico: «Puedes llevártela».
Al día siguiente me visitó el médico que había obtenido mi libertad, nada menos que para proponerme, utilizando los medios más persuasivos y conciliadores, apelando a lo que él llamaba «mi condición de madre», para proponerme que le escribiera a mi hijo con el fin de que desertara del Ejército Rebelde. Por supuesto, me ofrecía todas las garantías para él. Me sentí muy mal porque tuve que oírle todo lo que se dice en tales casos: que si es muy joven, que si está mal aconsejado, que si el futuro de su carrera, etcétera. ¿Hacerle yo eso a mi hijo? ¿Ser culpable yo de que Piti se sienta avergonzado? ¿Esa fue la decisión de él, y yo se la respeto! Así le dije… ¡Aquella gente quería desmoralizar a la Revolución y se valía de todo!

Con Piti en la Sierra, mi casa sirve de enlace entre ésta y el llano. Recibíamos mensajes de la Columna 1, de Celia. Trasladábamos alguna correspondencia, comprábamos medicina, ayudábamos en actividades económicas. A una de las mensajeras que no olvido es Irene Mompié, guajira valiente como hay pocas. Ella estuvo albergada en mi casa. Hoy trabaja con Teté Puebla, una combatiente del batallón de
Las Marianas. Irene era campesina de la Sierra. Es muy valiente; lo mismo cargaba medicinas, que ropas, que balas. Y en sus misiones iba donde fuera necesario.
Es decir, ayudamos en todo lo que se nos solicitó y en la medida de nuestras fuerzas.
Después, ¡la extraordinaria alegría! Triunfa la Revolución. Y la no menor de ver a mi hijo sano y libre. Yo continué en Manzanillo. Él, de un extremo a otro del país cumpliendo con su deber revolucionario, con sus tareas. Piti resultó un buen organizador.
Por mi parte, puse mis granitos de arena en la fundación de las milicias médicas, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución.
Dondequiera que estuviera destacado mi hijo, allá iba yo a visitarlo. Él dirigió en la Sierra Maestra la persecución de la banda de Beatón. Y cuando muere es jefe de operaciones del Escambray en la Lucha contra Bandidos. Estuve dos veces a verlo en el Escambray. Yo estaba algo inquieta: había recibido anónimos contrarrevolucionarios donde se me amenazaba de muerte a mi hijo y a mí. Pero aquí estoy. Mi hijo cayó en combate contra un grupo de bandidos en el cruce de las carreteras de Trinidad y Topes de Collantes. Era el día 29 de noviembre de 1960. Poco antes había cumplido los 30 años.
Yo continuaba en mi ciudad, en Manzanillo. Meses antes del Primer Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, en 1962, organizamos una gran actividad de masas que llamamos Primer Congreso Femenino de la Producción. Entonces yo era secretaria de servicios sociales del organismo local de la Federación.
Pero ya el comandante René Vallejo se habías trasladado a La Habana, y trató de convencerme deque debía mudarme para acá. También el comandante Raúl Castor me habló para que me decidiera. Por fin vine a vivir a la capital. Sería 1963 cuando comencé a trabajar en el hospital Cira García. Al año siguiente me trasladé para el Instituto de Ciencias Médicas Victoria de Girón, donde estuve hasta 1971, año en que me jubilé. Soy militante del Partido Comunista de Cuba desde 1963. Por esa fecha falleció mi madre. Tenía 89 años.
Como verá, mi vida tiene poco valor. La de mi hijo Piti, sí. Vida valiosa es la de él.


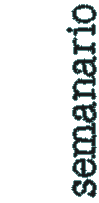




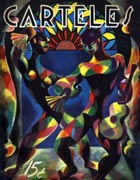
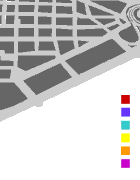


 Nací en Manzanillo el 21 de noviembre de 1896. Mis padres fueron Manuel y Amalia. Me llamo Francisca Rivera Arocha. Mi padre era tabaquero; tenía una pequeña fábrica de tabaco llamada La hoja de Yara. Cerca de su tabaquería vivía una señora a la que decían Tera; con ella aprendía a leer con una cartilla. Después, estuve en una escuela privada que era de unos españoles: doña Petra y don Salvador. Una vez me castigaron, me dejaron presa porque quise que mi pizarra estuviera muy bonita: cogí un poco de tinta y con ella embadurné la pizarra; me manché todas las manos, me manché el vestido y me dejaron presa.
Nací en Manzanillo el 21 de noviembre de 1896. Mis padres fueron Manuel y Amalia. Me llamo Francisca Rivera Arocha. Mi padre era tabaquero; tenía una pequeña fábrica de tabaco llamada La hoja de Yara. Cerca de su tabaquería vivía una señora a la que decían Tera; con ella aprendía a leer con una cartilla. Después, estuve en una escuela privada que era de unos españoles: doña Petra y don Salvador. Una vez me castigaron, me dejaron presa porque quise que mi pizarra estuviera muy bonita: cogí un poco de tinta y con ella embadurné la pizarra; me manché todas las manos, me manché el vestido y me dejaron presa. Cuando se produce el odiado golpe de Batista en 1952, ya Piti pertenecía a la Juventud Ortodoxa. Lógicamente, desde el primer momento se vinculó a las protestas estudiantiles. Por entonces él tenía el hobby de la fotografía; conservo fotos de los actos organizados por los estudiantes en Manzanillo. El asalto al cuartel Moncada hizo nacer en él una admiración enorme por Fidel y sus compañeros, de manera que cuando termina sus estudios en 1955, al regresar a Manzanillo inmediatamente ingresa en el Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Como es de suponer, mi corazón de madre se sobresaltaba y temía por la vida de mi hijo.
Cuando se produce el odiado golpe de Batista en 1952, ya Piti pertenecía a la Juventud Ortodoxa. Lógicamente, desde el primer momento se vinculó a las protestas estudiantiles. Por entonces él tenía el hobby de la fotografía; conservo fotos de los actos organizados por los estudiantes en Manzanillo. El asalto al cuartel Moncada hizo nacer en él una admiración enorme por Fidel y sus compañeros, de manera que cuando termina sus estudios en 1955, al regresar a Manzanillo inmediatamente ingresa en el Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Como es de suponer, mi corazón de madre se sobresaltaba y temía por la vida de mi hijo.  Con Piti en la Sierra, mi casa sirve de enlace entre ésta y el llano. Recibíamos mensajes de la Columna 1, de Celia. Trasladábamos alguna correspondencia, comprábamos medicina, ayudábamos en actividades económicas. A una de las mensajeras que no olvido es Irene Mompié, guajira valiente como hay pocas. Ella estuvo albergada en mi casa. Hoy trabaja con Teté Puebla, una combatiente del batallón de Las Marianas. Irene era campesina de la Sierra. Es muy valiente; lo mismo cargaba medicinas, que ropas, que balas. Y en sus misiones iba donde fuera necesario.
Con Piti en la Sierra, mi casa sirve de enlace entre ésta y el llano. Recibíamos mensajes de la Columna 1, de Celia. Trasladábamos alguna correspondencia, comprábamos medicina, ayudábamos en actividades económicas. A una de las mensajeras que no olvido es Irene Mompié, guajira valiente como hay pocas. Ella estuvo albergada en mi casa. Hoy trabaja con Teté Puebla, una combatiente del batallón de Las Marianas. Irene era campesina de la Sierra. Es muy valiente; lo mismo cargaba medicinas, que ropas, que balas. Y en sus misiones iba donde fuera necesario.