 Las novelas Sab (1841), Dos mujeres (1842-1843) y Espatolino (1844), de Gertrudis Gómez de Avellaneda conforman una trilogía sobre figuras de la marginalidad: el esclavo, la mujer de vida libre y el bandolero.
Las novelas Sab (1841), Dos mujeres (1842-1843) y Espatolino (1844), de Gertrudis Gómez de Avellaneda conforman una trilogía sobre figuras de la marginalidad: el esclavo, la mujer de vida libre y el bandolero.Con la publicación de este trabajo inédito, Opus Habana rinde tributo a la presidenta de la Cátedra de Estudios de Género Gertrudis Gómez de Avellaneda, doctora Susana A. Montero Sánchez, fallecida el reciente 27 de octubre.
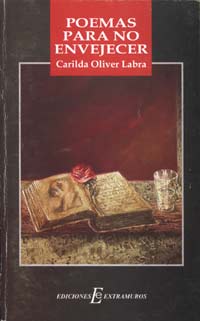 La otra novela suya que tuvo, al parecer, un especial impacto ideológico entre los cubanos más progresistas de entonces fue Sab, por cuanto la Avellaneda al darla a la luz -como es sabido- puso por primera vez en letra de imprenta, dentro del mundo de habla hispana, un relato acabado de propósito antiesclavista, aunque lo hiciese dentro de los límites filantrópicos iluministas que caracterizaban entonces por lo común al discurso literario al respecto, según nos muestran los demás relatos cubanos de este tipo, a ejemplo de Petrona y Rosalía, del escritor de origen colombiano Félix Tanco; Francisco, de Anselmo Suárez y Romero, o El rancheador, de Pedro José Morillas; escritos —como la novela avellanedina— entre 1838 y 1839, aunque fueran dados a conocer posteriormente(1) . Razón que llevó a Mary Cruz a calificar a Sab como «el reflejo de la conciencia colectiva de la vanguardia de la clase social a la que la Avellaneda pertenecía»(2) .
La otra novela suya que tuvo, al parecer, un especial impacto ideológico entre los cubanos más progresistas de entonces fue Sab, por cuanto la Avellaneda al darla a la luz -como es sabido- puso por primera vez en letra de imprenta, dentro del mundo de habla hispana, un relato acabado de propósito antiesclavista, aunque lo hiciese dentro de los límites filantrópicos iluministas que caracterizaban entonces por lo común al discurso literario al respecto, según nos muestran los demás relatos cubanos de este tipo, a ejemplo de Petrona y Rosalía, del escritor de origen colombiano Félix Tanco; Francisco, de Anselmo Suárez y Romero, o El rancheador, de Pedro José Morillas; escritos —como la novela avellanedina— entre 1838 y 1839, aunque fueran dados a conocer posteriormente(1) . Razón que llevó a Mary Cruz a calificar a Sab como «el reflejo de la conciencia colectiva de la vanguardia de la clase social a la que la Avellaneda pertenecía»(2) .
Si bien la crítica ha visto como el antecedente directo de Sab una novela francesa de 1824: el Bug Jargal de Víctor Hugo, no obstante es importante enfatizar que en la creación de aquélla necesariamente debieron intervenir las vivencias de la autora en su predio natal, así como también ese fermento literario antiesclavista que, iniciado en Europa, prendió por razones históricas obvias en tierras de América.
A ello habría que añadir otro dato comúnmente soslayado: el del peso que tuvo el discurso antiesclavista dentro del pensamiento femenino más progresista(3) . Y pruebas de ello fueron el folleto inaugural de Lydia M. Francis Chile, «Una petición por esa clase de americanos llamados africanos»(4) , de 1833, y la afamada novela de Harriet Beecher-Stowe, La cabaña del Tío Tom (1852), dada a la luz en los Estados Unidos, pero la que tuvo una rápida repercusión en los círculos de la avanzada latinoamericana.
No es de extrañar entonces que habiendo aparecido esta novela avellanedina entre ambos textos, siendo escrita en español con la cosmovisión de la experiencia colonial hispanoamericana y, además, presentando pasajes y figuras nativas de Cuba, haya encontrado legítima resonancia entre nuestros narradores y pensadores de ese lapso, a pesar de que no fue editada en Cuba hasta 1883(5) ; y de ello dio fe Cirilo Villaverde cuando calificó a Sab no como una buena novela, ni como un alegato acerca de la opresión femenina, sino como «un aporte estimable a la campaña de humanización en el trato a los esclavos»(6) .
La crítica del siglo XX e incluso la crítica feminista actual en buena medida, han insistido a pesar de estas evidencias en la idea de que la defensa de los esclavos que expuso la narradora en Sab fue en verdad una excusa suya para protestar en contra de la subordinación de la mujer; criterio que se sustenta en aquellas páginas en que la autora establece un paralelo entre la marginación de uno y otro sujeto social, a ejemplo del que sigue:
¡Oh, las mujeres! ¡pobres y ciegas víctimas! Como los esclavos, ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas. Sin otra guía que su corazón ignorante y crédulo eligen un dueño para toda la vida. El esclavo, al menos, puede cambiar de amo, puede esperar que juntando oro comprará algún día su libertad: pero la mujer, cuando levanta sus manos enflaquecidas y su frente ultrajada para pedir libertad, oye al monstruo de voz sepulcral que le grita en la tumba.(7)
Sin embargo considero que si bien dicha subordinación fue el principal leitmotiv de su obra narrativa —aspecto sobre el cual abundaré más adelante—, aún así ella demostró un sincero interés en defender la causa humanitaria de los esclavos, y se sumó conscientemente al discurso de su época en contra del régimen de esclavitud en cualesquiera de sus manifestaciones históricas.
El hecho de que ella llegara a advertir en dicho régimen sus muchas particularidades adjudicables a la situación de las mujeres no significa en modo alguno que lo haya reducido a éstas, según se comprueba, por ejemplo, en las severas consideraciones que expuso al respecto, años más tarde, en la novela Guatimozín, a la que pertenece este ilustrativo fragmento referido a Moctezuma pero válido como enjuiciamiento de la circunstancia latinoamericana decimonónica:
Si Moctezuma ha sido capaz de degradar con tamaña flaqueza su augusto carácter; si ha depositado su autoridad suprema en las manos de esos extranjeros, ¿qué veneración debemos a un soberano que así se degrada y nos humilla? /.../ Si esos extranjeros no han tiranizado su cuerpo, tiranizan su corazón; y entre la esclavitud de su espíritu o la de su persona, os dejo escoger la que mejor os plazca, con tal que, sea una u otra, sepáis romperla y vengarla.(8)
Por otra parte, la visión del poder que prevalece en el conjunto de su obra literaria y muy especialmente en su narrativa -a excepción de las expresiones ya vistas de respeto y conformidad correspondientes a sus últimos textos- es una visión rebelde, contestaría o cuanto menos desafecta frente a todas las figuras del poder, ya fuese económico, político o patriarcal; poder que puede identificarse en Sab con el régimen esclavista o con los mecanismos coercitivos de Enrique Otway sobre la familia de Carlota; con Rotoli, el infame tutor de Anunziata, o con los invasores franceses en Espatolino; o bien con Leonor, la despótica madre de Luisa, o con la hipócrita aristocracia española decimonónica en Dos Mujeres.
De aquí que la autora se enmascare prudentemente con el marginal personaje de Espatolino para declarar:
La corona del rey, la tiara del pontífice, la espada del héroe, y este puñal que te horroriza en mi mano, todo es una misma cosa, Anunziata; no hay más que instrumentos de diferentes formas, destinados al mismo fin... armas para el combate perpetuo en que se agita la humanidad; armas para la lucha en que cada egoísmo se esfuerza para entronizarse/.../
Te amedrentan las leyes que he pisado atrevido, pero ¿tienes seguridad de que merezcan respeto?...
¡Las leyes!...Una conozco ineludible: la de la necesidad; esta ley de la naturaleza es la que acato como verdadera..., las demás son, cual sus autores, frágiles e imperfectas, y muchas veces contradictorias y absurdas: los fuertes las hacen y las huellan; su yugo sólo pesa sobre el cuello de los débiles/.../
¡La justicia! ¡Palabra hueca, sarcasmo repugnante! En este mundo la fuerza es justicia, como es derecho el triunfo.(9)
Podemos afirmar entonces que la Avellaneda, atenta testigo de su tiempo, alcanzó a interpretar los conflictos sociopolíticos de aquellos años -lapso de afianzamiento de las burguesías nacionales-, como expresiones diversas de la lucha por el poder. Concepto que revela un sorprendente sentido de orientación histórica en esta mujer que se mantuvo supuestamente abroquelada en el nirvana romántico.
En tal sentido la condición de marginalidad social -la que viene encarnada en su obra fundamentalmente por el esclavo Sab, Catalina, mujer de vida libre, y por el bandolero Espatolino-, es caracterizada reiteradamente como transgresión y resistencia al poder, de ahí que la voz narrativa exalte la otredad rebelde de uno u otro personaje, oponiéndole en el aspecto ético la conducta hipócrita de la alta sociedad, y en el aspecto político el yugo extranjero, según se observa en esa trilogía inaugural e incluso, como elemento secundario, en El artista barquero.
Con relación a esta última obra Antón Arrufat ha apuntado sagazmente como «la situación del artista marginado, escindido del resto de la sociedad, empezaba a producirse como característica del desarrollo del capitalismo(10) , de manera que su aparición como personaje en la narrativa que nos ocupa(11) , vino a completar la galería avellanedina de sujetos alienados y oprimidos por las estructuras del poder, junto a los ya citados del esclavo, la mujer carente de representación masculina y el bandido.
Vale precisar, sin embargo, que este tema del artista ya había sido esbozado por ella a través de Catalina, la protagonista de Dos mujeres, artista en ciernes, en quien se cruzan otras varias coordenadas que determinan en mayor medida su enajenación del grupo de poder en tanto mujer, extranjera e irreverente ante los convencionalismos sociales; personaje que le da pie a la autora para expresar de manera directa y descarnada, como puede apreciarse en el siguiente fragmento, una crítica a las políticas públicas españolas de aquellos años ejecutadas en favor de una minoría privilegiada y a costa del pueblo:
Los extranjeros hacen bien en llamar a nuestra España una segunda Turquía. Es imposible que el número de los descontentos no se aumente rápidamente. Mientras que miles de españoles beneméritos mendigan el pan en extraños países; mientras que el comercio se estanca, la industria fallece y el empobrecido erario amenaza con una completa ruina, ¿cómo podremos ver impasibles alzarse cada día esas hechuras del favor, para las que se improvisan destinos, se inventan comisiones, se prodigan honores?... ¡La sangre del pueblo destinada a engordar a una corta porción de elegidos!(12)
No obstante, fue en el relato breve «La ondina del lago azul», dado a conocer en 1860 en las páginas de su Álbum cubano de lo bueno y lo bello,(13) donde la Avellaneda delineó ya con entera precisión la relación conflictual existente entre la naturaleza hiperestésica y la superior espiritualidad del individuo dedicado al arte, representado en este texto por el joven lugareño Gabriel, frente a la actitud de «frío positivismo»(14) que caracterizaba ya en el siglo XIX a las clases hegemónicas y que viene encarnada en dicho texto por una rica dama parisiense.
Este motivo del artista en conflicto con su entorno social le sirve de argumento para su rechazo de todas las jerarquías sociales, en favor de una aristocracia única: la del talento; idea esta que aparece reiterada a lo largo de su obra literaria –ya no sólo de su narrativa— y que constituye uno de sus topoi de índole discursiva más que autobiográfica; y hago énfasis en este deslinde entre sujeto real/sujeto discursivo, porque no se puede obviar el dato de que la Avellaneda realizó notables esfuerzos para llegar a ocupar el puesto de camarera de la Reina, y que, al decir de Cotarelo, se propuso construirse un linaje aristocrático a través del personaje de Dolores, supuestamente apócrifo, y que fuera identificado por ella como «gente de mi sangre»(15) . No obstante, tomando en cuenta las múltiples resistencias que encontró la autora para su inserción en espacios de poder (e incluyo aquí el rechazo que tuvo su propuesta como miembro de la Academia), pienso que su historia personal debió pesar también en esta idea de la supremacía del talento sobre cualquier otra jerarquía social, aunque tal idea fuera heredada del pensamiento ilustrado.
Por otro lado resulta innegable cuanto de sí y de su circunstancia personal puso la Avellaneda en sus personajes, incluso dentro de un mismo texto, lo que le permitió construirse en la mayoría de sus relatos un alter ego diseminante y andrógino, representado en su primera novela por el grupo Sab/Carlota/Teresa; terno que se repite como composición en El artista barquero a través de Huberto/Marquesa de Pompadour/Josefina.
Esta idea de la androginia aplicada a la obra de la Avellaneda ha sido expuesta anteriormente por Antón Arrufat, quien suscribe la opinión de Virginia Wolf(16) acerca de la existencia de «grandes mentes andróginas [por cuanto] la fusión de lo femenino y lo masculino que se da en ellas [...] les permite utilizar por completo sus facultades creadoras»(17) .
Sin embargo en su opinión dicha androginia se expresa en la escritura avellanedina –tanto novelas como dramas-- mediante la capacidad de la autora para asumir perspectivas, experiencias, y facultades intelectivas genéricas contrapuestas, y hacerlo sin darle la primacía a una u otra, por cuanto «la mente andrógina no se siente inclinada por un sexo en detrimento del otro»(18) ; aseveración que difiere raigalmente del sentido con el que yo utilizo el término aquí por tres razones: primero, porque no reconozco la existencia de «facultades» distintivas de uno u otro género, sino una distribución estereotipada de las mismas que ha segmentado la creatividad humana potencialmente plena en facultades masculinas y facultades femeninas. Segundo, porque el discurso de la Avellaneda es siempre y en todo caso pro-femenino, lo que por supuesto no le impidió crear personajes masculinos positivos, y tercero, porque en el caso de estos últimos, a ejemplo de Sab, Huberto, o de Gabriel el de «La ondina del lago azul», en los que se proyectara la autora en buena medida, resulta evidente su feminización, pensando de acuerdo con la distribución de atributos y roles genéricos que ha caracterizado el régimen patriarcal; siendo, por tanto, a mi entender, dichos personajes –no el sujeto narrativo-- los que ostentan cierta calidad andrógina que les viene, precisamente, de la cosmovisión femenina seminal que rige la voz discursiva.
Junto a estas figuras masculinas hiperestésicas –quienes lloran de amor como Sab o como Carlos, y que poseen, a ejemplo de Huberto, un aguzado instinto femenino para presentir la dicha o la pena por venir, o que están dotados, a la manera del modelo femenino convencional, ya de un carácter generoso, irreflexivo y mutable como Federico(19) , ya de una melancólica inclinación a la espiritualidad, como Gabriel(20) – encontramos, a modo de original complementación genérica, una notable galería de personajes femeninos asimismo generosos pero fuertes, osados, transgresores, de clara racionalidad unida al talento artístico, a la manera de Teresa, Catalina y la Pompadour, para cuya factura la autora pudo servirse de sí misma como modelo; galería que dio pie a Arrufat para hablar con referencia a la novela Dos mujeres, de un «minucioso trazado de inversiones»(21) , relativo a los atributos y roles genéricos.
Mas nuevamente estoy en desacuerdo con la lectura que él hace de esta novela cuando apunta la idea del travestismo psicológico de Catalina, a la que califica de «Don Juan femenino»(22) ; idea por demás calzada con su alusión al ocasional travestismo de la propia autora, de quien afirma, sin revelar su novedosa fuente documental, que podía usar tanto un vestuario masculino como femenino.
En verdad, el único dato indiscutible sobre travestismo sexual que he hallado en la narrativa de la Avellaneda es el del personaje apócrifo Quilena, de la novela Guatimozín, figura que, a la manera de las doncellas del teatro español del Siglo de Oro —¡tan bien conocido por Tula!—, pero con más ardor que aquéllas, se vestiría de soldado para vengar honrosamente la muerte de sus hijos a manos de los españoles, al advertir la falta de vigor para la lucha que mostraba su esposo ya envejecido y, tras matar a sus enemigos, bebería su sangre con ira antes de arrojarse al lago junto a los cadáveres amados.
La delineación psicológica contraria a los convencionalismos éticos-sociales al uso que mostró la propia escritora como sujeto social o un personaje de ficción como Catalina, no conllevaba a mi juicio una manifestación de virilidad, aunque se haya dicho de aquèlla que era «mucho hombre esa mujer» y aunque esta protagonista de su segunda novela siga suscitando sospechas semejantes, sino que constituyó una propuesta de un modelo otro de ser mujer, más pleno, más rico, más suficiente como ser humano; propuesta que la Avellaneda tematizó a partir de sus modelos narrativos femeninos y que iría ganando espacio en el discurso de las escritoras latinoamericanas románticas hacia la segunda mitad del siglo.
Claro que no faltó en su obra narrativa la figura femenina representativa del más gastado cliché romántico: la «donna angelicata», encarnada sucesivamente por Carlota, Luisa, la Baronesa de Joux, Anunziata, Dolores y Josefina; pero incluso en algunas de éstas, al ser colocadas en situaciones límites, la autora puso una capacidad de heroísmo en favor del otro, y una integridad ética que distaban bastante de la proverbial minusvalía femenina tan reiterada por el discurso decimonónico, como nos muestra, por ejemplo el personaje citado de la novela Dos mujeres.
La evolución psicológica de Luisa, dada como aprendizaje progresivo de la realidad social y familiar que la circundaba, nos permite leer esta segunda novela avellanedina como una suerte de buildingroman de la mujer hispanoamericana decimonónica, pues al cabo de los hechos de la trama ella, a diferencia de las demás figuras femeninas de su tipo, deja de ser el objeto inocente que los demás movían a su antojo y conveniencia, para devenir sujeto participante de su propio destino, de ahí que decidiese favorecer la unión ilegítima de Carlos y Catalina, actuando así en contra de los preceptos éticos de su educación.
De tal modo, a través del tópico de la rivalidad femenina fijado aparentemente como centro temático de esa segunda novela, la autora nos descubre un antagonismo mucho más profundo en términos socio-históricos y éticos: el de la oposición hombre-mujer; que constituye la idea medular de este texto, apreciable en un fragmento como el que sigue que amerita, por su densidad conceptual ser citado en extenso:
Digan lo que quieran los ignorantes detractores del sexo débil que pretenden conocerlo, hay en la mujer un instinto sublime de abnegación. En la más corrompida por el mundo, extraviada por las pasiones o desnaturalizada por la educación, existen todavía hermosos sentimientos, instintos generosos que rara vez hallaréis en los hombres.
Pedidles en buena hora a ellos las brillantes acciones inspiradas por la ambición, la gloria y el honor. Pedidles la osadía del valor, la franqueza de la libertad, el noble orgullo de la fortaleza: en muchos, aunque no en todos, encontraréis algo de esto. Pero no pidáis sino a la mujer aquella inmolación oscura, y por lo tanto más sublime; aquella heroicidad sin ruido que no tiene por premio ninguna gloria del mundo; aquella generosidad sin límites y aquella ternura inexhausta, que hacen de su vida un largo y silencioso sacrificio. No pidáis sino a ella la exquisita sensibilidad que puede ser herida profundamente por cosas que pasan sin dejar huella sobre la vida de los hombres. Sensibilidad de que dimanan sus defectos, que ellos exageran y neciamente propalan, y sus virtudes, que desconocen y desfiguran.
Por eso la mujer es siempre víctima en todas sus asociaciones con el hombre. No lo es solamente por su flaqueza, lo es también por su bondad. Buscadla amante, esposa o madre, y siempre la hallaréis sacrificada, ya por la fuerza, ya por su voluntad: siempre la hallaréis generosa y desventurada.
Pero no vayáis a decírselo a esos reyes por la fuerza, que tan decantada protección aparentan darle: no vayáis a decirles, «el sexo a quien llamáis débil y al que por débil habéis cargado de cadenas, pudiera deciros, sois cobardes, si el valor, mejor entendido, sólo se midiese por el sufrimiento». No se lo digáis, porque después de haberla inhabilitado para los altos destinos que exclusivamente se han apropiado, después de cerrarle todas las sendas de una noble ambición, después de anatematizar cualquier lauro que haya arrancado trabajosa y gloriosamente a su orgullo, todavía serían osados en disputarle el triste privilegio de la desventura; todavía querrían despojar a la víctima de su corona de espinas y persuadirla de que era dichosa.(23)
El otro arquetipo femenino que frecuentó la literatura romántica fundamentalmente hacia la segunda mitad del siglo, y que distinguió la literatura latinoamericana mucho más que la europea fue el de la madre abnegada, contrapartida a nivel doméstico del heroísmo y del servicio a la nación que caracterizaba la conducta masculina en el ámbito público. Quizás entonces por estas mismas razones cronológicas y de tradición discursiva, resultan bien escasas las figuras maternas protagónicas en la narrativa de la Avellaneda, como escasa es también al respecto su obra lírica, y no a causa de la influencia de su modelo familiar sobre su obra, como ha señalado Mary Cruz(24) , ya que este criterio tiende peligrosamente hacia la frecuente y desacertada superposición del sujeto biográfico y el sujeto discursivo. Sin embargo, habría que resaltar en tal sentido dos personajes supuestamente secundarios, pero en cuyo desempeño recae el nudo del conflicto: la madre de Dolores, doña Beatriz de Avellaneda, y Guacalzintla, la heroica consorte de Guatimozín.
Con relación a la primera podríamos entrever un cierto componente autobiográfico en esa figura materna severa, poco accesible al afecto filial, aferrada al orgullo de su estirpe, en pro del cual lo sacrifica todo, incluso a su propia hija, y que se opone al personaje paterno de Diego Gómez de Sandoval, caracterizado por la nobleza de carácter y la entrega amorosa de su hija. Mas en cualquier caso, como figura literaria, Doña Beatriz está más cerca de la concepción ética y de los grandes gestos de los héroes neoclásicos, que del desborde pasional o —mucho menos— el sentido sacrificial abnegado de las madres románticas.
De manera que Guacalzintla viene a ser en este corpus la única figura conyugal y materna acorde a dicho arquetipo, y resulta bastante significativo que esto ocurra con un personaje que corresponda a la historia americana; correspondencia identitaria que bien se cuidó la Avellaneda de resaltar en tanto afirmó que aquella era «sabia como un anciano y brava como una mixtli(25) »
Gualcanzintla constituye a lo largo de toda la trama el elemento que equilibra el potencial desenfreno aborigen, causado por la crueldad española, y ya hacia el final de la novela el nivel de su heroísmo alcanza el del propio Guatimozin, cuando dice a este:
¡Esposo de mi vida! Yo clamaré a los dioses mientras combatas por la patria, y enseñaré a Uchelit a levantar sus manecitas al cielo a favor de su padre [...] Tu mujer no se ha amamantado con leche de cierva, ni está enseñada a doblar la cabeza de su hijo delante de los hombres. Si el enemigo triunfa, no temas que venga a dormir al alcázar de mis padres al arrullo de nuestros lamentos: la sangre de mi hijo y la mía les saltará a la cara para manchar su triunfo, y entrarán pisando nuestros cadáveres [...] La muerte que me daré delante del enemigo me hará digna [...] y te llevaré al hijo de nuestro amor, que no sabe todavía el lenguaje de los hombres; pero que aprenderá allá la lengua de los dioses para rogarle por su esclavizada patria.(26)
No es de extrañar entonces que la Avellaneda se sirva de este personaje para formular todo un discurso acerca del trauma familiar y sexual que constituyó la conquista española y todo el horror de la misma; dato soslayado por lo común en la literatura al respecto. En mi opinión, datos como ése son los que colocan a la autora a la vanguardia de las mujeres latinoamericanas decimonónicas que mostraron conciencia de género, por cuanto en el caso suyo esto no se limitó a la defensa de los derechos sociales femeninos a la educación(27) , a su posible representatividad legal, o a su reconocimiento como figura doméstica de autoridad, es decir, a su asunción a nivel público y privado como ser humano pleno —tópicos todos reformulados a partir del discurso ilustrado androcéntrico y que tuvieron una progresiva frecuencia en la obra de las más importantes escritoras de la centuria— sino que además de dichos aspectos que aparecen en su narrativa, Tula alcanzó a tener una visión raigalmente femenina y crítica del devenir histórico en su conjunto, o sea, que visualizó y puso en discurso la subordinación de las mujeres como un fenómeno transepocal, más allá de las contingencias decimonónicas(28) , y quizás el más importante ejemplo de ello es esa denuncia que aparece en Guatimozín acerca del trauma sexo-familiar provocado por la conquista(29) , lo que se aprecia en las siguientes páginas de incomparable emotividad y a la vez contención expresiva:
Allí, en aquellas plazas convertidas en inmundos bazares, regateaban el precio de las hermosas vírgenes americanas los soldados españoles, y acudían a insultar a los prisioneros sus feroces enemigos tlaxcaltecas. Allí, en medio de aquellos denuestos y de las obscenas chanzas de los compradores, exhalaban estériles amenazas los esposos, los padres, los amantes, que veían rasgar los velos de sus mujeres, de sus hijas, de sus amadas, para exponerlas desnudas al examen de los mercaderes, que palpaban sus carnes para poder conocer su mayor o menor morbidez; su frescura más o menos intacta.
¡Inaudito cambio! las princesas de Acapitzla y de Huaxtepec, que tres días antes se adormecían en sus ricas hamacas [...] están hoy allí, en aquel lugar de vergonzoso tráfico, desnudas, mancilladas, aguardando como su mayor fortuna que el liviano antojo de algunos de los capitanes extranjeros, las salve de ser presa de la soldadesca desenfrenada, que suele hacer bienes comunes las adquisiciones de aquel género.
En uno de los días de mercado, el sitio a que nos referimos fue teatro de escenas verdaderamente trágicas.
Una bella esclava de catorce años que se disputaron varios compradores, había sido por último vendida al hermoso Alvarado, que siempre era espléndido cuando se trataba de dispendios como aquél. La joven, ruborosa y afligida, es presentada a su dueño, que devorando con lascivas miradas sus nacientes atractivos, le dirige palabras cariñosas que no comprende la infeliz pero que la reaniman, pareciéndole proferidas con acento blando. Pónese entonces de rodillas y señala —hacia el extremo opuesto de la plaza— un hombre robusto y de noble aspecto, que forcejeaba por desasirse de los brazos de algunos soldados que querían obligarle a seguirlos.
—¡Tatli, Tatli! —decía entre sollozos la desgraciada niña. Comprendióla el capitán y compró a los soldados aquel esclavo para llevarlo consigo. Agradecida la doncella, besóle los pies regándolos con sus lágrimas, y corrió ligera como una gacela a abrazar a su padre, que era conducido a presencia de su dueño.
Al recibirla en su seno hizo aquel desventurado tan extrañas demostraciones de gozo, que llamó la atención de los concurrentes. Besaba los cabellos de su hija como si quisiera devorarlos; clavaba en sus ojos miradas delirantes, y llevó entrambas manos a su torneada garganta, acariciándola con vehemencia.
Un ligero gemido se escapa en el instante mismo del pecho de la joven; estremécense enseguida todos sus delicados miembros, y críspanse sus manos encima de aquellas que la ciñen. Sorprendido Alvarado, se acerca presuroso: el esclavo rechaza entonces el hermoso cuerpo, que se ha doblado en sus brazos como flexible liana, y arrójala a los pies del capitán exclamando con ronco acento:
--¡Tómala!
Bájase Alvarado... toca aquellos hechizos que le pertenecen: ¡aún conservan el suave calor!..., ¡pero la linda sierva es libre ya!(30)
En estrecho vínculo con esto, la Avellaneda, sin perder su proyección desde lo americano, ofreció en esta novela de 1846 —texto que, por su importancia culminante, no me canso de referir— una interpretación de la conducta de la Malinche que está más cercana de la imagen comprensiva dada al respecto por las feministas de la última década del siglo XX, que del ideario decimonónico regional, particularmente el mexicano, para el cual la Malinche devino símbolo de la traición y de la entrega al enemigo(31) , desconociendo sus portadores el lugar social enajenado que tenían entonces las mujeres en los asuntos públicos y su secular utilización como valor de cambio, como objeto para las transacciones económicas y políticas masculinas.
A diferencia de esta actitud sentenciosa y despreciativa que mostraron los liberales decimonónicos en el poder hacia la sierva de Hernán Cortés, Tula definió en términos genéricos la postura de aquélla cuando concluyó su novela con esta alocución de dicho personaje dirigida a su señor: «¡No digas más que esto: ¡Di que te amo con todas las fuerzas de mi alma! Con esto me retratas: Yo no soy más que eso: una mujer loca de amor por ti»(32) . Frase que, sospechosamente, la autora eliminó de la edición de 1869 de sus obras, donde recogió sustancialmente modificado y banalizado el epílogo de esta novela bajo el título de «Una anécdota en la vida de Cortés», obviando así sus más severas críticas a la práctica de poder llevada a cabo por España en América.No estoy de acuerdo, por tanto, con Mary Cruz, quien al respecto ha afirmado que entre la edición príncipe de Guatimozín y este epílogo recogido en sus obras completas, «sólo hay ligeros cambios [que] no desvirtúan la intención primera»(33) , ya que si bien la visión dolorosa de la conquista sigue presente en este último texto, así como los sentimientos de la identidad americana apreciables en la voz discursiva, no sucedió igual con las severas críticas a la gesta española , ni con la revelación del etnocidio cultural cometido por los españoles, aspectos que sí fueron eliminados del nuevo texto, aunque esto no haya sido –como han querido ver los detractores de la Avellaneda— por oportunismo, difícilmente comprobable a esa altura del siglo, sino como consecuencia del retraimiento socio-ideológico que tuvo la escritora al final de su vida.
Muy rica es, en verdad, la defensa del sujeto femenino y de sus atributos que aparece en sus páginas donde, como afirmé al inicio, este tópico constituye su principal leitmotiv. En tal sentido si bien la novela Dos mujeres vino a ser la mejor y más directa expresión de ello dentro de la narrativa hispanoamericana decimonónica, no obstante en el resto de las novelas y tradiciones avellanedinas dicho tópico siguió siendo un elemento primado, según nos muestra el paralelo entre opresión femenina y régimen esclavista que desarrolló en Sab; la crítica directa a los privilegios masculinos en relación con el patrimonio familiar que expuso en «La dama de Amboto», así como el develamiento que llevó a cabo a través de «La baronesa de Joux» y «Dolores», del régimen de subordinación oculto en la aparente idealización caballeresca de la mujer quien «representaba tanto y tan poco: cuando era el numen invocado en los combates y la esclava despreciada en el hogar doméstico»(34) .
A ello se suma el profundo conocimiento que mostró la autora acerca de la psicología femenina, tanto la de la jovencita inexperta o la de la matrona severa, encarnada respectivamente en el personaje de Luisa y su madre; como la psicología de la mujer de vida libertina representada con notable verosimilitud por Catalina y la Pompadour.
Manifestaciones de esta proyección de su obra así como del reflejo autobiográfico característico de la misma son también la presencia del tema de los hijos bastardos en sus relatos («Dolores» y «La montaña maldita»), y la imagen crítica que ofreció la autora sobre el matrimonio socavado siempre por el adulterio o por las uniones hechas según la conveniencia socioeconómica («La baronesa de Joux» y «Dos mujeres»). Y otro tanto podría afirmarse de la valoración positiva que realizó de ciertos atributos identificados como femeninos y tradicionalmente menospreciados por la razón masculina como son la puerilidad y el sentido de la moral, los que la autora opuso y jerarquizó frente a la ética ilustrada masculina, según puede verse en el siguiente fragmento:
La mujeres tienen prodigioso instinto para distinguir los crímenes de las bajezas. Con los primeros son rara vez severas, porque encuentran en ellos algo de grandioso que fascina su juicio pero para las segundas no hay jueces más inexorables.(35)
Sin duda, son numerosos los elementos que en este corpus narrativo propiciaron con mayor o menor conciencia de ello por parte de la autora el cuestionamiento del criterio de jerarquía y racionalidad propio del sistema patriarcal, así como de las figuras hegemónicas; de ahí que los portadores de la razón sean en sus páginas, invariablemente, sujetos avasallados por el poder, según vemos en el caso de los ancianos Giuseppe y el apócrifo Guacolando, de las novelas de 1844 y 1846, respectivamente. Y también en caso de Gualcazintla y la indígena Martina, esta última de la novela Sab; víctimas todos de un injusto devenir histórico y un proceso de desculturización sobrevenido a consecuencia de la ocupación extranjera.
A propósito de este personaje Martina, pienso que la crítica se la detenido bastante poco en el análisis de la presentación de los sectores populares en la narrativa de la Avellaneda, al concentrarse en las figuras protagónicas, de modo que el interés en este caso ha recaído únicamente en el mulato Sab. Sin embargo a esta misma novela inaugural corresponden los personajes de Martina y el cacique Camaguebax –este último caracterizado sólo por referencias de las tradiciones culturales principeñas-- cuyo mérito mayor a nivel estético radica en la dimensión identitaria original que le imprimen al relato indianista romántico de corte europeo; de ahí que la autora señale como causas del respeto popular que poseía Martina tanto su ascendiente indígena como su vasto repertorio de leyendas, mitos y conocimientos de la medicina tradicional. A ello se suma el interesante nexo histórico que establece la voz narrativa entre la violencia etnocida de la conquista y la violencia que cometían los negros esclavos contra los amos españoles, lo que marca en esta novela de 1841 un reflejo de los conflictos propios de la sociedad cubana decimonónica vista desde la perspectiva de la vanguardia ideológica, y ello se comprueba con la lectura del siguiente fragmento:
Sab se turbó algún tanto, pero dijo al fin con voz baja y trémula. En sus momentos de exaltación, señor, he oído gritar a la vieja india. «La tierra que fue regada con sangre una vez lo será aún otra: los descendientes de los opresores serán oprimidos, y los hombres negros serán los terribles vengadores de los hombres cobrizos». Basta Sab, basta, --interrumpió don Carlos con cierto disgusto; porque siempre alarmados los cubanos, después del espantoso y reciente ejemplo de una isla vecina, no oían sin terror en la boca de un hombre del desgraciado color cualquiera palabra que manifestase el sentimiento de sus degradados derechos y la posibilidad de reconquistarlos.(36)
Del mismo modo que, después de Sab, desaparece el reflejo de lo cubano de las páginas narrativas de la Avellaneda, así tampoco volverá la autora a detenerse en la creación de figuras populares sino hasta la década del 60, cuando ya de regreso a su país natal, se inspira por un lado en una figura humilde de notable trascendencia en Puerto Príncipe, aunque de origen hispano, el sacerdote Valencia, protagonista de «El aura blanca», y por otro lado crea el personaje de la mulata cubana Niná, mayordoma de la casa de Josefina, quien en la novela El artista barquero le sirve a la escritora para expresar su propio sentimiento identitario frente al paisaje patrio, acrecentado por la nostalgia de la lejanía, en una de las páginas de mayor emotividad y dominio expresivo que ofrece esta novela.
Asimismo la precisa caracterización de Niná como «mimadora» de su joven amita, increíblemente ligera a pesar de su figura obesa, y cuya fidelidad incondicional la hace urdir en favor de sus amos continuas artimañas honestas en las que conjuga supersticiones y creencias afrocubanas con los principios propios de la conducta cristiana, todo ello hace de este personaje uno de los más realistas de su serie ficcional de contemporáneos(as), así como constituye una innegable referencia identitaria de la autora, y piénsese que estamos hablando de un texto escrito en su etapa de mayor conservadurismo ideológico, al cabo de toda su rica experiencia literaria y del influjo romántico europeo que fuera decisivo en su estilo narrativo.
Frente al derroche de colores, aromas, sonidos y luminosidad de la isla de que hizo gala la narradora en Sab, donde incluso la crítica a la indolencia improductiva de los nativos, en contraposición de los codiciosos y activos extranjeros, se lleva a cabo desde una postura patriótica inconfundible, un fragmento como el que sigue, correspondiente a esa su última novela, cierra el ciclo narrativo en estudio con una clara y persistente identificación del sujeto discursivo avellanedino con lo cubano:
¡Ah!... ¡Mi tierra!... ¡Mi cielo!... ¿No estoy soñando? ¡Esa es la colina, que subí con mi ama desmayada entre los brazos!... ¡Oh! ¡Ya está levantado el templete! ¡La veo a ella, a mi señora!... ¡Sí! ¡Tan hermosa como lo es hoy su hija, en quien dejó vivo retrato suyo! ¡Vedla allí también a mi niña! [...] ¡Oh! ¡Aquellas palmas! ¡Las conozco muy bien! ¡Se han balanceado muchas veces sobre mi cabeza! En el mango que sobresale a la derecha grabó el amo el nombre de la niña... ¡Sí! ¡Sí! ¡En ese mismo! ¡Qué tropa de tomeguines salta entre sus ramas! Así lo hacían cuando a Josefina se le antojó cogerlos y hubo que subirla al árbol del que descendió llorando al verlos escapar alborotados. ¡Y ese maldito carpintero real!... ¡No va dejar fruta viva! ¡Cómo picotea la más hermosa naranja!... ¡Ah, Cuba mía! ¡Tierra bendita! ¡Tierra de mis padres y de mis amos! ¿Cómo has venido aquí? ¿Quién te ha arrancado de los brazos del mar para traerte a perfumar con tus flores los aires del destierro?...(37)
De modo que entre los aspectos ideotemáticos más característicos de esta obra está el de la reflexión acerca de la pertenencia identitaria del sujeto a su medio; reflexión que la llevó a anotar en el epígrafe que abre la novela Sab «¿Quién eres... ¿Cuál es tu patria?»; y que aparece íntimamente vinculada a la problemática de género, clase y raza que ella abordó en línea general desde posturas de avanzada.
A partir del desarrollo reiterado de este tópico, aunque no sólo de este, tienen lugar en la obra avellanedina los momentos del diálogo de mayor densidad ideológica; rasgo que —al decir de Arrufat— aparecería «por primera vez en la literatura cubana o en la española de su tiempo»(38) a través de la novela Dos mujeres, donde «las ideas narradas son también acontecimientos»(39) ; por lo cual esto favorece aquella vocación dramática que señalé antes con relación a su obra lírica, develándose así como carácter discursivo común a todo su quehacer literario dentro de los grandes géneros.
En este aspecto del cruce de lo narrativo y lo dramático considero que la novela Espatolino resulta ser la más representativa, por cuanto al rasgo anterior se suman la agilidad de los parlamentos, el tipo de desarrollo que se le da al conflicto, el movimiento continuo de los personajes, incluso las indicaciones sobre la gestualidad de los mismos que va realizando oportunamente la voz narradora.
Y este cruce de géneros, por otra parte, no se limita en la novelística de la Avellaneda a dicha «contaminación» con lo dramático, antes bien puede afirmarse que de todos los géneros literarios en los que incursionó, es el de la narrativa el que, desde el punto de vista técnico, muestra una más rica variedad de recursos, una mayor complejidad de la organización discursiva, apreciable en el entrecruzamiento de estructuras líricas (los poemas que incluyó la autora en Sab y Guatimozín, por ejemplo) y epistolares donde recaen momentos climáxicos de la trama en cada una de sus novelas.
Ello viene a confirmar desde el punto de vista de la proyección discursiva la idea que Arrufat expresara con respecto al plano ideotemático de esta obra y a la que me he referido insistentemente: la de la «unidad interrelacionada»( ) del corpus literario avellanedino, ya que en opinión suya «ningún escritor había establecido entre nosotros como lo hizo ella estos enlaces de una obra a otra, de un género a otro diferente. Enlaces que esclarecen el tema, que vuelven sobre él, lo modifican o reelaboran»(41) .
La idea anterior está estrechamente vinculada a la creación de una serie de figuras semejantes entre sí a las que el crítico considera más bien soluciones variadas para un mismo conflicto que propiamente como personajes. Mas en este sentido yo preferiría hablar de personajes-concepto, por cuanto si bien es cierto que tales series responden a una propuesta ideotemática –por ejemplo, la del «ángel caído»(42) que se realiza en su narrativa a través de los personajes de Espatolino y Huberto, y en su teatro mediante el sátrapa Baltasar--, dicha correspondencia no los afecta en su individualidad ficcional ni en el hábil trazado de sus caracteres ni en su calidad protagónica.
Justamente el variado espectro de sus personajes es lo que mejor nos indica el cambio en la concepción de lo heroico que muestra el desarrollo narrativo de la Avellaneda ya en su última etapa: sublime y vinculado a situaciones límite, de naturaleza social, hasta la novela Guatimozín, en consonancia con el gusto altisonante del primer Romanticismo; y ya más del dominio de lo privado, más prosaico (entendido este término como lo contrario de los asuntos elevados), en sus narraciones de los años 60, acorde al gusto de las postrimerías románticas.
Segura de su maestría y de la jerarquía que alcanzó en cada género literario que cultivó, no dudó en desechar en razón de estas certezas la mayoría de las convenciones establecidas para las escritoras, a ejemplo de la consabida ansiedad de autoría(43) , ni vaciló en tomar del discurso narrativo contemporáneo, independientemente de su procedencia geográfica o genérica, aquellos temas, ideas, recursos y personajes con los que se identificó como mujer decimonónica y como sujeto colonial habitante de la Metrópoli, y con los que buscó reflejar mediante novelas y tradiciones el perfil de su época en todos los ámbitos: el literario y cultural en su más amplio espectro, incluido el científico-filosófico(44) , el socio-político, el económico, el ideológico, el ético, lo que le aseguró –en demostración de la conocida máxima martiana–, su permanente vigencia estética.
Fue desde esta postura que ella alcanzó a consolidar la originalidad de su perfil escritural, sin duda alguna fundador en más de un sentido dentro del lapso romántico –como se ha apuntado aquí– tanto para el desarrollo literario decimonónico de los autores como de las autoras, y tanto en lo referente a Cuba como en relación con el resto de Latinoamérica y con la propia España.
(1) Recordemos que la obra de Tanco se publicó por primera vez en 1925, en tanto la de Morillas y la de Suárez aparecieron en 1856 y 1880, respectivamente.
(2) Cruz, 1976: 120.
(3) En un estudio que realicé hace unos años sobre los álbumes decimonónicos pertenecientes a un grupo de señoritas de la alta sociedad cubana, comenté acerca de la incidencia que tuvo dicho discurso en los mismos, al ser éstos una vía poco riesgosa -limitada, individual- para poner en circulación este tipo de ideas subversivas, que encontraban a menudo una recepción simpática, piadosa o, al menos, poco crítica, en la población femenina.
(4) Título original: «An appeal for that class of americans called Africans».
(5) Según M. Cruz se dio a la luz en Cuba por primera vez por capítulos entre el número 31 y el número 50 de la revista habanera El Museo.
(6) Opinión citada por Mary Cruz y aparecida en agosto de 1842 en las páginas de El Faro Industrial de La Habana.
(7) Gómez de Avellaneda, ed. de 1973: 316.
(8) Idem, ed. de 1979: 124-125.
(9) Gómez de Avellaneda, ed. de 1984: 96-97.
(10) Arrufat, 1984: 23.
(11) Al parecer, El artista barquero fue la segunda novela que abordó en la literatura cubana el tema de la situación social del artista, estando precedida por El ermitaño del Niágara (1845) de Ramón de Palma. No obstante considero que la obra de Tula en este sentido está más en la línea de Madame de Staël que en la de Palma.
(12) Gómez de Avellaneda, ed. del 2000, p. 325.
(13) Se publicó como parte de su crónica de viaje intitulada «Mi última excursión por los Pirineos».
(14) Gómez de Avellaneda, ed. de 1984: 256.
(15) Idem: 143.
(16) Quien la tomó a su vez de Coleridge.
(17) Arrufat, 2000: XXXVI. ‹br› (18) Idem.
(19) El padre de Carlos, protagonista masculino de Dos mujeres.
(20) Personaje que, por si fuera poca su ambigüedad sexual, viene caracterizado con blancas y delicadas manos.
(21) Arrufat, 2000: LVII. ‹br› (22) Idem.
(23) Gómez de Avellaneda, ed del 2000: 245-247.
(24) Al respecto afirmó M. Cruz: «Ni madres ni tías. La eliminación es significativa cuando se conocen las circunstancias familiares de la autora. No es improbable que la falta de afinidad con personas de su sexo, especialmente mayores, influyera en esta omisión –voluntaria o involuntaria– en su novela» (Cruz, 1973: 72).
(25) Leona americana. Gómez de Avellaneda edición de 1979: 129.
(26) Gómez de Avellaneda, ed. de 1979: 307-308.
(27) De su desacuerdo con la educación femenina decimonónica dio fe en la novela Dos mujeres en la que aparece irónicamente reseñada con todo conocimiento de causa como se muestra en este ilustrativo fragmento: «No tuvo maestros de música ni de baile, ni de ningún género de habilidad; en compensación conocía todos los secretos de la economía doméstica, era sobresaliente en el bastidor y la almohadilla, conocía los primeros rudimentos de la aritmética y la geografía, podía recitar de memoria la Historia Sagrada y estaba medianamente instruida en la profana, con lo cual nada le faltaba, según el criterio de su madre, para poder llamarse una mujer instruida». Gómez de Avellaneda, ed. del 2000: 11. (Las cursivas son mías).
(28) Más tarde, en 1860, expuso con detenimiento sus ideas al respecto en su renombrado ensayo «La mujer», más citado que leído, y que constituye a mi entender el primer texto reflexivo del pensamiento feminista publicado en Latinoamérica.
(29) La historia de los cambios político-sociales de cada país constituye muy a menudo una historia de la violencia civil, de manera que, a través del desarrollo traumático de la familia y de las relaciones sexo-género, que forman parte de la estructura social primaria, puede conocerse sin duda el devenir nacional y buen ejemplo de ello aunque bastante poco estudiado es la fracturación de los grupos parentales indígenas y africanos a causa del régimen de servidumbre a que fueron sometidos en Cuba y en el resto de Latinoamérica durante la conquista y la colonización española.
(30) Idem, pp. 350-351.
(31) Idea que, como es sabido, Octavio Paz llevaría a su culminación al señalar a la Malinche como representación de la Chingada, la madre desintegradota de la nación, opuesta a la Guadalupe, la madre integradora.
(32) Idem, p. 442. ( Las cursivas son mías).
(33) Cruz, 1979: 17.
(34) Gómez de Avellaneda, ed. de 1984: 32.
(35) Idem, p. 202.
(36) Gómez de Avellaneda, ed. De 1973: 202-203. (Las cursivas son mías).
(37) Gómez de Avellaneda, 1870: 183. (Las cursivas son mías).
(38) Arrufat, 2000: LVI.
(39) Idem.
(40) Arrufat, 1984: 15.
(41) Idem, 20.
(42) Idem, p. 24.
(43) Este elemento sólo aparece en Sab y un tanto en Dos mujeres, pues ya a partir de Espatolino la voz narrativa se muestra segura de su validez estética.
(44) Prueba de ellos son, por ejemplo, sus referencias en Dos mujeres a la teoría de Lavater (1741-1801), inventor de la fisiognomonía; a la moda decimonónica de la frenología apuntada en «La Baronesa de Joux», y a las ideas de Pascal sobre la superioridad de la especie humana apuntadas en El artista barquero.
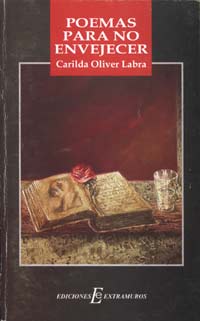 La otra novela suya que tuvo, al parecer, un especial impacto ideológico entre los cubanos más progresistas de entonces fue Sab, por cuanto la Avellaneda al darla a la luz -como es sabido- puso por primera vez en letra de imprenta, dentro del mundo de habla hispana, un relato acabado de propósito antiesclavista, aunque lo hiciese dentro de los límites filantrópicos iluministas que caracterizaban entonces por lo común al discurso literario al respecto, según nos muestran los demás relatos cubanos de este tipo, a ejemplo de Petrona y Rosalía, del escritor de origen colombiano Félix Tanco; Francisco, de Anselmo Suárez y Romero, o El rancheador, de Pedro José Morillas; escritos —como la novela avellanedina— entre 1838 y 1839, aunque fueran dados a conocer posteriormente(1) . Razón que llevó a Mary Cruz a calificar a Sab como «el reflejo de la conciencia colectiva de la vanguardia de la clase social a la que la Avellaneda pertenecía»(2) .
La otra novela suya que tuvo, al parecer, un especial impacto ideológico entre los cubanos más progresistas de entonces fue Sab, por cuanto la Avellaneda al darla a la luz -como es sabido- puso por primera vez en letra de imprenta, dentro del mundo de habla hispana, un relato acabado de propósito antiesclavista, aunque lo hiciese dentro de los límites filantrópicos iluministas que caracterizaban entonces por lo común al discurso literario al respecto, según nos muestran los demás relatos cubanos de este tipo, a ejemplo de Petrona y Rosalía, del escritor de origen colombiano Félix Tanco; Francisco, de Anselmo Suárez y Romero, o El rancheador, de Pedro José Morillas; escritos —como la novela avellanedina— entre 1838 y 1839, aunque fueran dados a conocer posteriormente(1) . Razón que llevó a Mary Cruz a calificar a Sab como «el reflejo de la conciencia colectiva de la vanguardia de la clase social a la que la Avellaneda pertenecía»(2) .Si bien la crítica ha visto como el antecedente directo de Sab una novela francesa de 1824: el Bug Jargal de Víctor Hugo, no obstante es importante enfatizar que en la creación de aquélla necesariamente debieron intervenir las vivencias de la autora en su predio natal, así como también ese fermento literario antiesclavista que, iniciado en Europa, prendió por razones históricas obvias en tierras de América.
A ello habría que añadir otro dato comúnmente soslayado: el del peso que tuvo el discurso antiesclavista dentro del pensamiento femenino más progresista(3) . Y pruebas de ello fueron el folleto inaugural de Lydia M. Francis Chile, «Una petición por esa clase de americanos llamados africanos»(4) , de 1833, y la afamada novela de Harriet Beecher-Stowe, La cabaña del Tío Tom (1852), dada a la luz en los Estados Unidos, pero la que tuvo una rápida repercusión en los círculos de la avanzada latinoamericana.
No es de extrañar entonces que habiendo aparecido esta novela avellanedina entre ambos textos, siendo escrita en español con la cosmovisión de la experiencia colonial hispanoamericana y, además, presentando pasajes y figuras nativas de Cuba, haya encontrado legítima resonancia entre nuestros narradores y pensadores de ese lapso, a pesar de que no fue editada en Cuba hasta 1883(5) ; y de ello dio fe Cirilo Villaverde cuando calificó a Sab no como una buena novela, ni como un alegato acerca de la opresión femenina, sino como «un aporte estimable a la campaña de humanización en el trato a los esclavos»(6) .
La crítica del siglo XX e incluso la crítica feminista actual en buena medida, han insistido a pesar de estas evidencias en la idea de que la defensa de los esclavos que expuso la narradora en Sab fue en verdad una excusa suya para protestar en contra de la subordinación de la mujer; criterio que se sustenta en aquellas páginas en que la autora establece un paralelo entre la marginación de uno y otro sujeto social, a ejemplo del que sigue:
¡Oh, las mujeres! ¡pobres y ciegas víctimas! Como los esclavos, ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas. Sin otra guía que su corazón ignorante y crédulo eligen un dueño para toda la vida. El esclavo, al menos, puede cambiar de amo, puede esperar que juntando oro comprará algún día su libertad: pero la mujer, cuando levanta sus manos enflaquecidas y su frente ultrajada para pedir libertad, oye al monstruo de voz sepulcral que le grita en la tumba.(7)
Sin embargo considero que si bien dicha subordinación fue el principal leitmotiv de su obra narrativa —aspecto sobre el cual abundaré más adelante—, aún así ella demostró un sincero interés en defender la causa humanitaria de los esclavos, y se sumó conscientemente al discurso de su época en contra del régimen de esclavitud en cualesquiera de sus manifestaciones históricas.
El hecho de que ella llegara a advertir en dicho régimen sus muchas particularidades adjudicables a la situación de las mujeres no significa en modo alguno que lo haya reducido a éstas, según se comprueba, por ejemplo, en las severas consideraciones que expuso al respecto, años más tarde, en la novela Guatimozín, a la que pertenece este ilustrativo fragmento referido a Moctezuma pero válido como enjuiciamiento de la circunstancia latinoamericana decimonónica:
Si Moctezuma ha sido capaz de degradar con tamaña flaqueza su augusto carácter; si ha depositado su autoridad suprema en las manos de esos extranjeros, ¿qué veneración debemos a un soberano que así se degrada y nos humilla? /.../ Si esos extranjeros no han tiranizado su cuerpo, tiranizan su corazón; y entre la esclavitud de su espíritu o la de su persona, os dejo escoger la que mejor os plazca, con tal que, sea una u otra, sepáis romperla y vengarla.(8)
Por otra parte, la visión del poder que prevalece en el conjunto de su obra literaria y muy especialmente en su narrativa -a excepción de las expresiones ya vistas de respeto y conformidad correspondientes a sus últimos textos- es una visión rebelde, contestaría o cuanto menos desafecta frente a todas las figuras del poder, ya fuese económico, político o patriarcal; poder que puede identificarse en Sab con el régimen esclavista o con los mecanismos coercitivos de Enrique Otway sobre la familia de Carlota; con Rotoli, el infame tutor de Anunziata, o con los invasores franceses en Espatolino; o bien con Leonor, la despótica madre de Luisa, o con la hipócrita aristocracia española decimonónica en Dos Mujeres.
De aquí que la autora se enmascare prudentemente con el marginal personaje de Espatolino para declarar:
La corona del rey, la tiara del pontífice, la espada del héroe, y este puñal que te horroriza en mi mano, todo es una misma cosa, Anunziata; no hay más que instrumentos de diferentes formas, destinados al mismo fin... armas para el combate perpetuo en que se agita la humanidad; armas para la lucha en que cada egoísmo se esfuerza para entronizarse/.../
Te amedrentan las leyes que he pisado atrevido, pero ¿tienes seguridad de que merezcan respeto?...
¡Las leyes!...Una conozco ineludible: la de la necesidad; esta ley de la naturaleza es la que acato como verdadera..., las demás son, cual sus autores, frágiles e imperfectas, y muchas veces contradictorias y absurdas: los fuertes las hacen y las huellan; su yugo sólo pesa sobre el cuello de los débiles/.../
¡La justicia! ¡Palabra hueca, sarcasmo repugnante! En este mundo la fuerza es justicia, como es derecho el triunfo.(9)
Podemos afirmar entonces que la Avellaneda, atenta testigo de su tiempo, alcanzó a interpretar los conflictos sociopolíticos de aquellos años -lapso de afianzamiento de las burguesías nacionales-, como expresiones diversas de la lucha por el poder. Concepto que revela un sorprendente sentido de orientación histórica en esta mujer que se mantuvo supuestamente abroquelada en el nirvana romántico.
En tal sentido la condición de marginalidad social -la que viene encarnada en su obra fundamentalmente por el esclavo Sab, Catalina, mujer de vida libre, y por el bandolero Espatolino-, es caracterizada reiteradamente como transgresión y resistencia al poder, de ahí que la voz narrativa exalte la otredad rebelde de uno u otro personaje, oponiéndole en el aspecto ético la conducta hipócrita de la alta sociedad, y en el aspecto político el yugo extranjero, según se observa en esa trilogía inaugural e incluso, como elemento secundario, en El artista barquero.
Con relación a esta última obra Antón Arrufat ha apuntado sagazmente como «la situación del artista marginado, escindido del resto de la sociedad, empezaba a producirse como característica del desarrollo del capitalismo(10) , de manera que su aparición como personaje en la narrativa que nos ocupa(11) , vino a completar la galería avellanedina de sujetos alienados y oprimidos por las estructuras del poder, junto a los ya citados del esclavo, la mujer carente de representación masculina y el bandido.
Vale precisar, sin embargo, que este tema del artista ya había sido esbozado por ella a través de Catalina, la protagonista de Dos mujeres, artista en ciernes, en quien se cruzan otras varias coordenadas que determinan en mayor medida su enajenación del grupo de poder en tanto mujer, extranjera e irreverente ante los convencionalismos sociales; personaje que le da pie a la autora para expresar de manera directa y descarnada, como puede apreciarse en el siguiente fragmento, una crítica a las políticas públicas españolas de aquellos años ejecutadas en favor de una minoría privilegiada y a costa del pueblo:
Los extranjeros hacen bien en llamar a nuestra España una segunda Turquía. Es imposible que el número de los descontentos no se aumente rápidamente. Mientras que miles de españoles beneméritos mendigan el pan en extraños países; mientras que el comercio se estanca, la industria fallece y el empobrecido erario amenaza con una completa ruina, ¿cómo podremos ver impasibles alzarse cada día esas hechuras del favor, para las que se improvisan destinos, se inventan comisiones, se prodigan honores?... ¡La sangre del pueblo destinada a engordar a una corta porción de elegidos!(12)
No obstante, fue en el relato breve «La ondina del lago azul», dado a conocer en 1860 en las páginas de su Álbum cubano de lo bueno y lo bello,(13) donde la Avellaneda delineó ya con entera precisión la relación conflictual existente entre la naturaleza hiperestésica y la superior espiritualidad del individuo dedicado al arte, representado en este texto por el joven lugareño Gabriel, frente a la actitud de «frío positivismo»(14) que caracterizaba ya en el siglo XIX a las clases hegemónicas y que viene encarnada en dicho texto por una rica dama parisiense.
Este motivo del artista en conflicto con su entorno social le sirve de argumento para su rechazo de todas las jerarquías sociales, en favor de una aristocracia única: la del talento; idea esta que aparece reiterada a lo largo de su obra literaria –ya no sólo de su narrativa— y que constituye uno de sus topoi de índole discursiva más que autobiográfica; y hago énfasis en este deslinde entre sujeto real/sujeto discursivo, porque no se puede obviar el dato de que la Avellaneda realizó notables esfuerzos para llegar a ocupar el puesto de camarera de la Reina, y que, al decir de Cotarelo, se propuso construirse un linaje aristocrático a través del personaje de Dolores, supuestamente apócrifo, y que fuera identificado por ella como «gente de mi sangre»(15) . No obstante, tomando en cuenta las múltiples resistencias que encontró la autora para su inserción en espacios de poder (e incluyo aquí el rechazo que tuvo su propuesta como miembro de la Academia), pienso que su historia personal debió pesar también en esta idea de la supremacía del talento sobre cualquier otra jerarquía social, aunque tal idea fuera heredada del pensamiento ilustrado.
Por otro lado resulta innegable cuanto de sí y de su circunstancia personal puso la Avellaneda en sus personajes, incluso dentro de un mismo texto, lo que le permitió construirse en la mayoría de sus relatos un alter ego diseminante y andrógino, representado en su primera novela por el grupo Sab/Carlota/Teresa; terno que se repite como composición en El artista barquero a través de Huberto/Marquesa de Pompadour/Josefina.
Esta idea de la androginia aplicada a la obra de la Avellaneda ha sido expuesta anteriormente por Antón Arrufat, quien suscribe la opinión de Virginia Wolf(16) acerca de la existencia de «grandes mentes andróginas [por cuanto] la fusión de lo femenino y lo masculino que se da en ellas [...] les permite utilizar por completo sus facultades creadoras»(17) .
Sin embargo en su opinión dicha androginia se expresa en la escritura avellanedina –tanto novelas como dramas-- mediante la capacidad de la autora para asumir perspectivas, experiencias, y facultades intelectivas genéricas contrapuestas, y hacerlo sin darle la primacía a una u otra, por cuanto «la mente andrógina no se siente inclinada por un sexo en detrimento del otro»(18) ; aseveración que difiere raigalmente del sentido con el que yo utilizo el término aquí por tres razones: primero, porque no reconozco la existencia de «facultades» distintivas de uno u otro género, sino una distribución estereotipada de las mismas que ha segmentado la creatividad humana potencialmente plena en facultades masculinas y facultades femeninas. Segundo, porque el discurso de la Avellaneda es siempre y en todo caso pro-femenino, lo que por supuesto no le impidió crear personajes masculinos positivos, y tercero, porque en el caso de estos últimos, a ejemplo de Sab, Huberto, o de Gabriel el de «La ondina del lago azul», en los que se proyectara la autora en buena medida, resulta evidente su feminización, pensando de acuerdo con la distribución de atributos y roles genéricos que ha caracterizado el régimen patriarcal; siendo, por tanto, a mi entender, dichos personajes –no el sujeto narrativo-- los que ostentan cierta calidad andrógina que les viene, precisamente, de la cosmovisión femenina seminal que rige la voz discursiva.
Junto a estas figuras masculinas hiperestésicas –quienes lloran de amor como Sab o como Carlos, y que poseen, a ejemplo de Huberto, un aguzado instinto femenino para presentir la dicha o la pena por venir, o que están dotados, a la manera del modelo femenino convencional, ya de un carácter generoso, irreflexivo y mutable como Federico(19) , ya de una melancólica inclinación a la espiritualidad, como Gabriel(20) – encontramos, a modo de original complementación genérica, una notable galería de personajes femeninos asimismo generosos pero fuertes, osados, transgresores, de clara racionalidad unida al talento artístico, a la manera de Teresa, Catalina y la Pompadour, para cuya factura la autora pudo servirse de sí misma como modelo; galería que dio pie a Arrufat para hablar con referencia a la novela Dos mujeres, de un «minucioso trazado de inversiones»(21) , relativo a los atributos y roles genéricos.
Mas nuevamente estoy en desacuerdo con la lectura que él hace de esta novela cuando apunta la idea del travestismo psicológico de Catalina, a la que califica de «Don Juan femenino»(22) ; idea por demás calzada con su alusión al ocasional travestismo de la propia autora, de quien afirma, sin revelar su novedosa fuente documental, que podía usar tanto un vestuario masculino como femenino.
En verdad, el único dato indiscutible sobre travestismo sexual que he hallado en la narrativa de la Avellaneda es el del personaje apócrifo Quilena, de la novela Guatimozín, figura que, a la manera de las doncellas del teatro español del Siglo de Oro —¡tan bien conocido por Tula!—, pero con más ardor que aquéllas, se vestiría de soldado para vengar honrosamente la muerte de sus hijos a manos de los españoles, al advertir la falta de vigor para la lucha que mostraba su esposo ya envejecido y, tras matar a sus enemigos, bebería su sangre con ira antes de arrojarse al lago junto a los cadáveres amados.
La delineación psicológica contraria a los convencionalismos éticos-sociales al uso que mostró la propia escritora como sujeto social o un personaje de ficción como Catalina, no conllevaba a mi juicio una manifestación de virilidad, aunque se haya dicho de aquèlla que era «mucho hombre esa mujer» y aunque esta protagonista de su segunda novela siga suscitando sospechas semejantes, sino que constituyó una propuesta de un modelo otro de ser mujer, más pleno, más rico, más suficiente como ser humano; propuesta que la Avellaneda tematizó a partir de sus modelos narrativos femeninos y que iría ganando espacio en el discurso de las escritoras latinoamericanas románticas hacia la segunda mitad del siglo.
Claro que no faltó en su obra narrativa la figura femenina representativa del más gastado cliché romántico: la «donna angelicata», encarnada sucesivamente por Carlota, Luisa, la Baronesa de Joux, Anunziata, Dolores y Josefina; pero incluso en algunas de éstas, al ser colocadas en situaciones límites, la autora puso una capacidad de heroísmo en favor del otro, y una integridad ética que distaban bastante de la proverbial minusvalía femenina tan reiterada por el discurso decimonónico, como nos muestra, por ejemplo el personaje citado de la novela Dos mujeres.
La evolución psicológica de Luisa, dada como aprendizaje progresivo de la realidad social y familiar que la circundaba, nos permite leer esta segunda novela avellanedina como una suerte de buildingroman de la mujer hispanoamericana decimonónica, pues al cabo de los hechos de la trama ella, a diferencia de las demás figuras femeninas de su tipo, deja de ser el objeto inocente que los demás movían a su antojo y conveniencia, para devenir sujeto participante de su propio destino, de ahí que decidiese favorecer la unión ilegítima de Carlos y Catalina, actuando así en contra de los preceptos éticos de su educación.
De tal modo, a través del tópico de la rivalidad femenina fijado aparentemente como centro temático de esa segunda novela, la autora nos descubre un antagonismo mucho más profundo en términos socio-históricos y éticos: el de la oposición hombre-mujer; que constituye la idea medular de este texto, apreciable en un fragmento como el que sigue que amerita, por su densidad conceptual ser citado en extenso:
Digan lo que quieran los ignorantes detractores del sexo débil que pretenden conocerlo, hay en la mujer un instinto sublime de abnegación. En la más corrompida por el mundo, extraviada por las pasiones o desnaturalizada por la educación, existen todavía hermosos sentimientos, instintos generosos que rara vez hallaréis en los hombres.
Pedidles en buena hora a ellos las brillantes acciones inspiradas por la ambición, la gloria y el honor. Pedidles la osadía del valor, la franqueza de la libertad, el noble orgullo de la fortaleza: en muchos, aunque no en todos, encontraréis algo de esto. Pero no pidáis sino a la mujer aquella inmolación oscura, y por lo tanto más sublime; aquella heroicidad sin ruido que no tiene por premio ninguna gloria del mundo; aquella generosidad sin límites y aquella ternura inexhausta, que hacen de su vida un largo y silencioso sacrificio. No pidáis sino a ella la exquisita sensibilidad que puede ser herida profundamente por cosas que pasan sin dejar huella sobre la vida de los hombres. Sensibilidad de que dimanan sus defectos, que ellos exageran y neciamente propalan, y sus virtudes, que desconocen y desfiguran.
Por eso la mujer es siempre víctima en todas sus asociaciones con el hombre. No lo es solamente por su flaqueza, lo es también por su bondad. Buscadla amante, esposa o madre, y siempre la hallaréis sacrificada, ya por la fuerza, ya por su voluntad: siempre la hallaréis generosa y desventurada.
Pero no vayáis a decírselo a esos reyes por la fuerza, que tan decantada protección aparentan darle: no vayáis a decirles, «el sexo a quien llamáis débil y al que por débil habéis cargado de cadenas, pudiera deciros, sois cobardes, si el valor, mejor entendido, sólo se midiese por el sufrimiento». No se lo digáis, porque después de haberla inhabilitado para los altos destinos que exclusivamente se han apropiado, después de cerrarle todas las sendas de una noble ambición, después de anatematizar cualquier lauro que haya arrancado trabajosa y gloriosamente a su orgullo, todavía serían osados en disputarle el triste privilegio de la desventura; todavía querrían despojar a la víctima de su corona de espinas y persuadirla de que era dichosa.(23)
El otro arquetipo femenino que frecuentó la literatura romántica fundamentalmente hacia la segunda mitad del siglo, y que distinguió la literatura latinoamericana mucho más que la europea fue el de la madre abnegada, contrapartida a nivel doméstico del heroísmo y del servicio a la nación que caracterizaba la conducta masculina en el ámbito público. Quizás entonces por estas mismas razones cronológicas y de tradición discursiva, resultan bien escasas las figuras maternas protagónicas en la narrativa de la Avellaneda, como escasa es también al respecto su obra lírica, y no a causa de la influencia de su modelo familiar sobre su obra, como ha señalado Mary Cruz(24) , ya que este criterio tiende peligrosamente hacia la frecuente y desacertada superposición del sujeto biográfico y el sujeto discursivo. Sin embargo, habría que resaltar en tal sentido dos personajes supuestamente secundarios, pero en cuyo desempeño recae el nudo del conflicto: la madre de Dolores, doña Beatriz de Avellaneda, y Guacalzintla, la heroica consorte de Guatimozín.
Con relación a la primera podríamos entrever un cierto componente autobiográfico en esa figura materna severa, poco accesible al afecto filial, aferrada al orgullo de su estirpe, en pro del cual lo sacrifica todo, incluso a su propia hija, y que se opone al personaje paterno de Diego Gómez de Sandoval, caracterizado por la nobleza de carácter y la entrega amorosa de su hija. Mas en cualquier caso, como figura literaria, Doña Beatriz está más cerca de la concepción ética y de los grandes gestos de los héroes neoclásicos, que del desborde pasional o —mucho menos— el sentido sacrificial abnegado de las madres románticas.
De manera que Guacalzintla viene a ser en este corpus la única figura conyugal y materna acorde a dicho arquetipo, y resulta bastante significativo que esto ocurra con un personaje que corresponda a la historia americana; correspondencia identitaria que bien se cuidó la Avellaneda de resaltar en tanto afirmó que aquella era «sabia como un anciano y brava como una mixtli(25) »
Gualcanzintla constituye a lo largo de toda la trama el elemento que equilibra el potencial desenfreno aborigen, causado por la crueldad española, y ya hacia el final de la novela el nivel de su heroísmo alcanza el del propio Guatimozin, cuando dice a este:
¡Esposo de mi vida! Yo clamaré a los dioses mientras combatas por la patria, y enseñaré a Uchelit a levantar sus manecitas al cielo a favor de su padre [...] Tu mujer no se ha amamantado con leche de cierva, ni está enseñada a doblar la cabeza de su hijo delante de los hombres. Si el enemigo triunfa, no temas que venga a dormir al alcázar de mis padres al arrullo de nuestros lamentos: la sangre de mi hijo y la mía les saltará a la cara para manchar su triunfo, y entrarán pisando nuestros cadáveres [...] La muerte que me daré delante del enemigo me hará digna [...] y te llevaré al hijo de nuestro amor, que no sabe todavía el lenguaje de los hombres; pero que aprenderá allá la lengua de los dioses para rogarle por su esclavizada patria.(26)
No es de extrañar entonces que la Avellaneda se sirva de este personaje para formular todo un discurso acerca del trauma familiar y sexual que constituyó la conquista española y todo el horror de la misma; dato soslayado por lo común en la literatura al respecto. En mi opinión, datos como ése son los que colocan a la autora a la vanguardia de las mujeres latinoamericanas decimonónicas que mostraron conciencia de género, por cuanto en el caso suyo esto no se limitó a la defensa de los derechos sociales femeninos a la educación(27) , a su posible representatividad legal, o a su reconocimiento como figura doméstica de autoridad, es decir, a su asunción a nivel público y privado como ser humano pleno —tópicos todos reformulados a partir del discurso ilustrado androcéntrico y que tuvieron una progresiva frecuencia en la obra de las más importantes escritoras de la centuria— sino que además de dichos aspectos que aparecen en su narrativa, Tula alcanzó a tener una visión raigalmente femenina y crítica del devenir histórico en su conjunto, o sea, que visualizó y puso en discurso la subordinación de las mujeres como un fenómeno transepocal, más allá de las contingencias decimonónicas(28) , y quizás el más importante ejemplo de ello es esa denuncia que aparece en Guatimozín acerca del trauma sexo-familiar provocado por la conquista(29) , lo que se aprecia en las siguientes páginas de incomparable emotividad y a la vez contención expresiva:
Allí, en aquellas plazas convertidas en inmundos bazares, regateaban el precio de las hermosas vírgenes americanas los soldados españoles, y acudían a insultar a los prisioneros sus feroces enemigos tlaxcaltecas. Allí, en medio de aquellos denuestos y de las obscenas chanzas de los compradores, exhalaban estériles amenazas los esposos, los padres, los amantes, que veían rasgar los velos de sus mujeres, de sus hijas, de sus amadas, para exponerlas desnudas al examen de los mercaderes, que palpaban sus carnes para poder conocer su mayor o menor morbidez; su frescura más o menos intacta.
¡Inaudito cambio! las princesas de Acapitzla y de Huaxtepec, que tres días antes se adormecían en sus ricas hamacas [...] están hoy allí, en aquel lugar de vergonzoso tráfico, desnudas, mancilladas, aguardando como su mayor fortuna que el liviano antojo de algunos de los capitanes extranjeros, las salve de ser presa de la soldadesca desenfrenada, que suele hacer bienes comunes las adquisiciones de aquel género.
En uno de los días de mercado, el sitio a que nos referimos fue teatro de escenas verdaderamente trágicas.
Una bella esclava de catorce años que se disputaron varios compradores, había sido por último vendida al hermoso Alvarado, que siempre era espléndido cuando se trataba de dispendios como aquél. La joven, ruborosa y afligida, es presentada a su dueño, que devorando con lascivas miradas sus nacientes atractivos, le dirige palabras cariñosas que no comprende la infeliz pero que la reaniman, pareciéndole proferidas con acento blando. Pónese entonces de rodillas y señala —hacia el extremo opuesto de la plaza— un hombre robusto y de noble aspecto, que forcejeaba por desasirse de los brazos de algunos soldados que querían obligarle a seguirlos.
—¡Tatli, Tatli! —decía entre sollozos la desgraciada niña. Comprendióla el capitán y compró a los soldados aquel esclavo para llevarlo consigo. Agradecida la doncella, besóle los pies regándolos con sus lágrimas, y corrió ligera como una gacela a abrazar a su padre, que era conducido a presencia de su dueño.
Al recibirla en su seno hizo aquel desventurado tan extrañas demostraciones de gozo, que llamó la atención de los concurrentes. Besaba los cabellos de su hija como si quisiera devorarlos; clavaba en sus ojos miradas delirantes, y llevó entrambas manos a su torneada garganta, acariciándola con vehemencia.
Un ligero gemido se escapa en el instante mismo del pecho de la joven; estremécense enseguida todos sus delicados miembros, y críspanse sus manos encima de aquellas que la ciñen. Sorprendido Alvarado, se acerca presuroso: el esclavo rechaza entonces el hermoso cuerpo, que se ha doblado en sus brazos como flexible liana, y arrójala a los pies del capitán exclamando con ronco acento:
--¡Tómala!
Bájase Alvarado... toca aquellos hechizos que le pertenecen: ¡aún conservan el suave calor!..., ¡pero la linda sierva es libre ya!(30)
En estrecho vínculo con esto, la Avellaneda, sin perder su proyección desde lo americano, ofreció en esta novela de 1846 —texto que, por su importancia culminante, no me canso de referir— una interpretación de la conducta de la Malinche que está más cercana de la imagen comprensiva dada al respecto por las feministas de la última década del siglo XX, que del ideario decimonónico regional, particularmente el mexicano, para el cual la Malinche devino símbolo de la traición y de la entrega al enemigo(31) , desconociendo sus portadores el lugar social enajenado que tenían entonces las mujeres en los asuntos públicos y su secular utilización como valor de cambio, como objeto para las transacciones económicas y políticas masculinas.
A diferencia de esta actitud sentenciosa y despreciativa que mostraron los liberales decimonónicos en el poder hacia la sierva de Hernán Cortés, Tula definió en términos genéricos la postura de aquélla cuando concluyó su novela con esta alocución de dicho personaje dirigida a su señor: «¡No digas más que esto: ¡Di que te amo con todas las fuerzas de mi alma! Con esto me retratas: Yo no soy más que eso: una mujer loca de amor por ti»(32) . Frase que, sospechosamente, la autora eliminó de la edición de 1869 de sus obras, donde recogió sustancialmente modificado y banalizado el epílogo de esta novela bajo el título de «Una anécdota en la vida de Cortés», obviando así sus más severas críticas a la práctica de poder llevada a cabo por España en América.No estoy de acuerdo, por tanto, con Mary Cruz, quien al respecto ha afirmado que entre la edición príncipe de Guatimozín y este epílogo recogido en sus obras completas, «sólo hay ligeros cambios [que] no desvirtúan la intención primera»(33) , ya que si bien la visión dolorosa de la conquista sigue presente en este último texto, así como los sentimientos de la identidad americana apreciables en la voz discursiva, no sucedió igual con las severas críticas a la gesta española , ni con la revelación del etnocidio cultural cometido por los españoles, aspectos que sí fueron eliminados del nuevo texto, aunque esto no haya sido –como han querido ver los detractores de la Avellaneda— por oportunismo, difícilmente comprobable a esa altura del siglo, sino como consecuencia del retraimiento socio-ideológico que tuvo la escritora al final de su vida.
Muy rica es, en verdad, la defensa del sujeto femenino y de sus atributos que aparece en sus páginas donde, como afirmé al inicio, este tópico constituye su principal leitmotiv. En tal sentido si bien la novela Dos mujeres vino a ser la mejor y más directa expresión de ello dentro de la narrativa hispanoamericana decimonónica, no obstante en el resto de las novelas y tradiciones avellanedinas dicho tópico siguió siendo un elemento primado, según nos muestra el paralelo entre opresión femenina y régimen esclavista que desarrolló en Sab; la crítica directa a los privilegios masculinos en relación con el patrimonio familiar que expuso en «La dama de Amboto», así como el develamiento que llevó a cabo a través de «La baronesa de Joux» y «Dolores», del régimen de subordinación oculto en la aparente idealización caballeresca de la mujer quien «representaba tanto y tan poco: cuando era el numen invocado en los combates y la esclava despreciada en el hogar doméstico»(34) .
A ello se suma el profundo conocimiento que mostró la autora acerca de la psicología femenina, tanto la de la jovencita inexperta o la de la matrona severa, encarnada respectivamente en el personaje de Luisa y su madre; como la psicología de la mujer de vida libertina representada con notable verosimilitud por Catalina y la Pompadour.
Manifestaciones de esta proyección de su obra así como del reflejo autobiográfico característico de la misma son también la presencia del tema de los hijos bastardos en sus relatos («Dolores» y «La montaña maldita»), y la imagen crítica que ofreció la autora sobre el matrimonio socavado siempre por el adulterio o por las uniones hechas según la conveniencia socioeconómica («La baronesa de Joux» y «Dos mujeres»). Y otro tanto podría afirmarse de la valoración positiva que realizó de ciertos atributos identificados como femeninos y tradicionalmente menospreciados por la razón masculina como son la puerilidad y el sentido de la moral, los que la autora opuso y jerarquizó frente a la ética ilustrada masculina, según puede verse en el siguiente fragmento:
La mujeres tienen prodigioso instinto para distinguir los crímenes de las bajezas. Con los primeros son rara vez severas, porque encuentran en ellos algo de grandioso que fascina su juicio pero para las segundas no hay jueces más inexorables.(35)
Sin duda, son numerosos los elementos que en este corpus narrativo propiciaron con mayor o menor conciencia de ello por parte de la autora el cuestionamiento del criterio de jerarquía y racionalidad propio del sistema patriarcal, así como de las figuras hegemónicas; de ahí que los portadores de la razón sean en sus páginas, invariablemente, sujetos avasallados por el poder, según vemos en el caso de los ancianos Giuseppe y el apócrifo Guacolando, de las novelas de 1844 y 1846, respectivamente. Y también en caso de Gualcazintla y la indígena Martina, esta última de la novela Sab; víctimas todos de un injusto devenir histórico y un proceso de desculturización sobrevenido a consecuencia de la ocupación extranjera.
A propósito de este personaje Martina, pienso que la crítica se la detenido bastante poco en el análisis de la presentación de los sectores populares en la narrativa de la Avellaneda, al concentrarse en las figuras protagónicas, de modo que el interés en este caso ha recaído únicamente en el mulato Sab. Sin embargo a esta misma novela inaugural corresponden los personajes de Martina y el cacique Camaguebax –este último caracterizado sólo por referencias de las tradiciones culturales principeñas-- cuyo mérito mayor a nivel estético radica en la dimensión identitaria original que le imprimen al relato indianista romántico de corte europeo; de ahí que la autora señale como causas del respeto popular que poseía Martina tanto su ascendiente indígena como su vasto repertorio de leyendas, mitos y conocimientos de la medicina tradicional. A ello se suma el interesante nexo histórico que establece la voz narrativa entre la violencia etnocida de la conquista y la violencia que cometían los negros esclavos contra los amos españoles, lo que marca en esta novela de 1841 un reflejo de los conflictos propios de la sociedad cubana decimonónica vista desde la perspectiva de la vanguardia ideológica, y ello se comprueba con la lectura del siguiente fragmento:
Sab se turbó algún tanto, pero dijo al fin con voz baja y trémula. En sus momentos de exaltación, señor, he oído gritar a la vieja india. «La tierra que fue regada con sangre una vez lo será aún otra: los descendientes de los opresores serán oprimidos, y los hombres negros serán los terribles vengadores de los hombres cobrizos». Basta Sab, basta, --interrumpió don Carlos con cierto disgusto; porque siempre alarmados los cubanos, después del espantoso y reciente ejemplo de una isla vecina, no oían sin terror en la boca de un hombre del desgraciado color cualquiera palabra que manifestase el sentimiento de sus degradados derechos y la posibilidad de reconquistarlos.(36)
Del mismo modo que, después de Sab, desaparece el reflejo de lo cubano de las páginas narrativas de la Avellaneda, así tampoco volverá la autora a detenerse en la creación de figuras populares sino hasta la década del 60, cuando ya de regreso a su país natal, se inspira por un lado en una figura humilde de notable trascendencia en Puerto Príncipe, aunque de origen hispano, el sacerdote Valencia, protagonista de «El aura blanca», y por otro lado crea el personaje de la mulata cubana Niná, mayordoma de la casa de Josefina, quien en la novela El artista barquero le sirve a la escritora para expresar su propio sentimiento identitario frente al paisaje patrio, acrecentado por la nostalgia de la lejanía, en una de las páginas de mayor emotividad y dominio expresivo que ofrece esta novela.
Asimismo la precisa caracterización de Niná como «mimadora» de su joven amita, increíblemente ligera a pesar de su figura obesa, y cuya fidelidad incondicional la hace urdir en favor de sus amos continuas artimañas honestas en las que conjuga supersticiones y creencias afrocubanas con los principios propios de la conducta cristiana, todo ello hace de este personaje uno de los más realistas de su serie ficcional de contemporáneos(as), así como constituye una innegable referencia identitaria de la autora, y piénsese que estamos hablando de un texto escrito en su etapa de mayor conservadurismo ideológico, al cabo de toda su rica experiencia literaria y del influjo romántico europeo que fuera decisivo en su estilo narrativo.
Frente al derroche de colores, aromas, sonidos y luminosidad de la isla de que hizo gala la narradora en Sab, donde incluso la crítica a la indolencia improductiva de los nativos, en contraposición de los codiciosos y activos extranjeros, se lleva a cabo desde una postura patriótica inconfundible, un fragmento como el que sigue, correspondiente a esa su última novela, cierra el ciclo narrativo en estudio con una clara y persistente identificación del sujeto discursivo avellanedino con lo cubano:
¡Ah!... ¡Mi tierra!... ¡Mi cielo!... ¿No estoy soñando? ¡Esa es la colina, que subí con mi ama desmayada entre los brazos!... ¡Oh! ¡Ya está levantado el templete! ¡La veo a ella, a mi señora!... ¡Sí! ¡Tan hermosa como lo es hoy su hija, en quien dejó vivo retrato suyo! ¡Vedla allí también a mi niña! [...] ¡Oh! ¡Aquellas palmas! ¡Las conozco muy bien! ¡Se han balanceado muchas veces sobre mi cabeza! En el mango que sobresale a la derecha grabó el amo el nombre de la niña... ¡Sí! ¡Sí! ¡En ese mismo! ¡Qué tropa de tomeguines salta entre sus ramas! Así lo hacían cuando a Josefina se le antojó cogerlos y hubo que subirla al árbol del que descendió llorando al verlos escapar alborotados. ¡Y ese maldito carpintero real!... ¡No va dejar fruta viva! ¡Cómo picotea la más hermosa naranja!... ¡Ah, Cuba mía! ¡Tierra bendita! ¡Tierra de mis padres y de mis amos! ¿Cómo has venido aquí? ¿Quién te ha arrancado de los brazos del mar para traerte a perfumar con tus flores los aires del destierro?...(37)
De modo que entre los aspectos ideotemáticos más característicos de esta obra está el de la reflexión acerca de la pertenencia identitaria del sujeto a su medio; reflexión que la llevó a anotar en el epígrafe que abre la novela Sab «¿Quién eres... ¿Cuál es tu patria?»; y que aparece íntimamente vinculada a la problemática de género, clase y raza que ella abordó en línea general desde posturas de avanzada.
A partir del desarrollo reiterado de este tópico, aunque no sólo de este, tienen lugar en la obra avellanedina los momentos del diálogo de mayor densidad ideológica; rasgo que —al decir de Arrufat— aparecería «por primera vez en la literatura cubana o en la española de su tiempo»(38) a través de la novela Dos mujeres, donde «las ideas narradas son también acontecimientos»(39) ; por lo cual esto favorece aquella vocación dramática que señalé antes con relación a su obra lírica, develándose así como carácter discursivo común a todo su quehacer literario dentro de los grandes géneros.
En este aspecto del cruce de lo narrativo y lo dramático considero que la novela Espatolino resulta ser la más representativa, por cuanto al rasgo anterior se suman la agilidad de los parlamentos, el tipo de desarrollo que se le da al conflicto, el movimiento continuo de los personajes, incluso las indicaciones sobre la gestualidad de los mismos que va realizando oportunamente la voz narradora.
Y este cruce de géneros, por otra parte, no se limita en la novelística de la Avellaneda a dicha «contaminación» con lo dramático, antes bien puede afirmarse que de todos los géneros literarios en los que incursionó, es el de la narrativa el que, desde el punto de vista técnico, muestra una más rica variedad de recursos, una mayor complejidad de la organización discursiva, apreciable en el entrecruzamiento de estructuras líricas (los poemas que incluyó la autora en Sab y Guatimozín, por ejemplo) y epistolares donde recaen momentos climáxicos de la trama en cada una de sus novelas.
Ello viene a confirmar desde el punto de vista de la proyección discursiva la idea que Arrufat expresara con respecto al plano ideotemático de esta obra y a la que me he referido insistentemente: la de la «unidad interrelacionada»( ) del corpus literario avellanedino, ya que en opinión suya «ningún escritor había establecido entre nosotros como lo hizo ella estos enlaces de una obra a otra, de un género a otro diferente. Enlaces que esclarecen el tema, que vuelven sobre él, lo modifican o reelaboran»(41) .
La idea anterior está estrechamente vinculada a la creación de una serie de figuras semejantes entre sí a las que el crítico considera más bien soluciones variadas para un mismo conflicto que propiamente como personajes. Mas en este sentido yo preferiría hablar de personajes-concepto, por cuanto si bien es cierto que tales series responden a una propuesta ideotemática –por ejemplo, la del «ángel caído»(42) que se realiza en su narrativa a través de los personajes de Espatolino y Huberto, y en su teatro mediante el sátrapa Baltasar--, dicha correspondencia no los afecta en su individualidad ficcional ni en el hábil trazado de sus caracteres ni en su calidad protagónica.
Justamente el variado espectro de sus personajes es lo que mejor nos indica el cambio en la concepción de lo heroico que muestra el desarrollo narrativo de la Avellaneda ya en su última etapa: sublime y vinculado a situaciones límite, de naturaleza social, hasta la novela Guatimozín, en consonancia con el gusto altisonante del primer Romanticismo; y ya más del dominio de lo privado, más prosaico (entendido este término como lo contrario de los asuntos elevados), en sus narraciones de los años 60, acorde al gusto de las postrimerías románticas.
Segura de su maestría y de la jerarquía que alcanzó en cada género literario que cultivó, no dudó en desechar en razón de estas certezas la mayoría de las convenciones establecidas para las escritoras, a ejemplo de la consabida ansiedad de autoría(43) , ni vaciló en tomar del discurso narrativo contemporáneo, independientemente de su procedencia geográfica o genérica, aquellos temas, ideas, recursos y personajes con los que se identificó como mujer decimonónica y como sujeto colonial habitante de la Metrópoli, y con los que buscó reflejar mediante novelas y tradiciones el perfil de su época en todos los ámbitos: el literario y cultural en su más amplio espectro, incluido el científico-filosófico(44) , el socio-político, el económico, el ideológico, el ético, lo que le aseguró –en demostración de la conocida máxima martiana–, su permanente vigencia estética.
Fue desde esta postura que ella alcanzó a consolidar la originalidad de su perfil escritural, sin duda alguna fundador en más de un sentido dentro del lapso romántico –como se ha apuntado aquí– tanto para el desarrollo literario decimonónico de los autores como de las autoras, y tanto en lo referente a Cuba como en relación con el resto de Latinoamérica y con la propia España.
(1) Recordemos que la obra de Tanco se publicó por primera vez en 1925, en tanto la de Morillas y la de Suárez aparecieron en 1856 y 1880, respectivamente.
(2) Cruz, 1976: 120.
(3) En un estudio que realicé hace unos años sobre los álbumes decimonónicos pertenecientes a un grupo de señoritas de la alta sociedad cubana, comenté acerca de la incidencia que tuvo dicho discurso en los mismos, al ser éstos una vía poco riesgosa -limitada, individual- para poner en circulación este tipo de ideas subversivas, que encontraban a menudo una recepción simpática, piadosa o, al menos, poco crítica, en la población femenina.
(4) Título original: «An appeal for that class of americans called Africans».
(5) Según M. Cruz se dio a la luz en Cuba por primera vez por capítulos entre el número 31 y el número 50 de la revista habanera El Museo.
(6) Opinión citada por Mary Cruz y aparecida en agosto de 1842 en las páginas de El Faro Industrial de La Habana.
(7) Gómez de Avellaneda, ed. de 1973: 316.
(8) Idem, ed. de 1979: 124-125.
(9) Gómez de Avellaneda, ed. de 1984: 96-97.
(10) Arrufat, 1984: 23.
(11) Al parecer, El artista barquero fue la segunda novela que abordó en la literatura cubana el tema de la situación social del artista, estando precedida por El ermitaño del Niágara (1845) de Ramón de Palma. No obstante considero que la obra de Tula en este sentido está más en la línea de Madame de Staël que en la de Palma.
(12) Gómez de Avellaneda, ed. del 2000, p. 325.
(13) Se publicó como parte de su crónica de viaje intitulada «Mi última excursión por los Pirineos».
(14) Gómez de Avellaneda, ed. de 1984: 256.
(15) Idem: 143.
(16) Quien la tomó a su vez de Coleridge.
(17) Arrufat, 2000: XXXVI. ‹br› (18) Idem.
(19) El padre de Carlos, protagonista masculino de Dos mujeres.
(20) Personaje que, por si fuera poca su ambigüedad sexual, viene caracterizado con blancas y delicadas manos.
(21) Arrufat, 2000: LVII. ‹br› (22) Idem.
(23) Gómez de Avellaneda, ed del 2000: 245-247.
(24) Al respecto afirmó M. Cruz: «Ni madres ni tías. La eliminación es significativa cuando se conocen las circunstancias familiares de la autora. No es improbable que la falta de afinidad con personas de su sexo, especialmente mayores, influyera en esta omisión –voluntaria o involuntaria– en su novela» (Cruz, 1973: 72).
(25) Leona americana. Gómez de Avellaneda edición de 1979: 129.
(26) Gómez de Avellaneda, ed. de 1979: 307-308.
(27) De su desacuerdo con la educación femenina decimonónica dio fe en la novela Dos mujeres en la que aparece irónicamente reseñada con todo conocimiento de causa como se muestra en este ilustrativo fragmento: «No tuvo maestros de música ni de baile, ni de ningún género de habilidad; en compensación conocía todos los secretos de la economía doméstica, era sobresaliente en el bastidor y la almohadilla, conocía los primeros rudimentos de la aritmética y la geografía, podía recitar de memoria la Historia Sagrada y estaba medianamente instruida en la profana, con lo cual nada le faltaba, según el criterio de su madre, para poder llamarse una mujer instruida». Gómez de Avellaneda, ed. del 2000: 11. (Las cursivas son mías).
(28) Más tarde, en 1860, expuso con detenimiento sus ideas al respecto en su renombrado ensayo «La mujer», más citado que leído, y que constituye a mi entender el primer texto reflexivo del pensamiento feminista publicado en Latinoamérica.
(29) La historia de los cambios político-sociales de cada país constituye muy a menudo una historia de la violencia civil, de manera que, a través del desarrollo traumático de la familia y de las relaciones sexo-género, que forman parte de la estructura social primaria, puede conocerse sin duda el devenir nacional y buen ejemplo de ello aunque bastante poco estudiado es la fracturación de los grupos parentales indígenas y africanos a causa del régimen de servidumbre a que fueron sometidos en Cuba y en el resto de Latinoamérica durante la conquista y la colonización española.
(30) Idem, pp. 350-351.
(31) Idea que, como es sabido, Octavio Paz llevaría a su culminación al señalar a la Malinche como representación de la Chingada, la madre desintegradota de la nación, opuesta a la Guadalupe, la madre integradora.
(32) Idem, p. 442. ( Las cursivas son mías).
(33) Cruz, 1979: 17.
(34) Gómez de Avellaneda, ed. de 1984: 32.
(35) Idem, p. 202.
(36) Gómez de Avellaneda, ed. De 1973: 202-203. (Las cursivas son mías).
(37) Gómez de Avellaneda, 1870: 183. (Las cursivas son mías).
(38) Arrufat, 2000: LVI.
(39) Idem.
(40) Arrufat, 1984: 15.
(41) Idem, 20.
(42) Idem, p. 24.
(43) Este elemento sólo aparece en Sab y un tanto en Dos mujeres, pues ya a partir de Espatolino la voz narrativa se muestra segura de su validez estética.
(44) Prueba de ellos son, por ejemplo, sus referencias en Dos mujeres a la teoría de Lavater (1741-1801), inventor de la fisiognomonía; a la moda decimonónica de la frenología apuntada en «La Baronesa de Joux», y a las ideas de Pascal sobre la superioridad de la especie humana apuntadas en El artista barquero.

