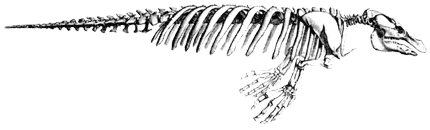Parecía prácticamente desaparecido; sin embargo, todo hace indicar que hoy, en Cuba, la población de este mítico mamífero se recupera de manera paulatina.
Parecía prácticamente desaparecido; sin embargo, todo hace indicar que hoy, en Cuba, la población de este mítico mamífero se recupera de manera paulatina.El pacífico e indefenso manatí fue objeto de caza despiadada en la medida que se poblaban las tierras e islas del continente americano.
Es un milagro que no se haya extinguido para siempre, como sucedió con la vaca marina de Behring.
 Todavía suscita el manatí expresiones de asombro como aquélla de Cristóbal Colón cuando tuvo un mágico avistamiento al navegar, en enero de 1494, por las aguas meridionales de La Española, en las cercanías del llamado Río de Oro.
Todavía suscita el manatí expresiones de asombro como aquélla de Cristóbal Colón cuando tuvo un mágico avistamiento al navegar, en enero de 1494, por las aguas meridionales de La Española, en las cercanías del llamado Río de Oro.
«¡Mirad unas sirenas…!», exclamó el Almirante, recordando a esos seres, mitad hombre, mitad pez, sobre los que se fabulaba en el Mediterráneo europeo. Y anotó en su diario: «tres sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no tan hermosas como las pintan», con lo cual universalizó la fantasía grecolatina sobre esas criaturas seductoras e irrecusables que atraían a los hombres.
Las sirenas tenían como progenitores el río Aqueloo (o Forcis), el padre, y a una de las Musas, Stérope —o a Gea (la Tierra)—, como madre. Estaban consideradas en el grupo infernal de las Harpías y otras divinidades por el estilo. Este mito persistió hasta la época medieval, cuando se transformó en las Ondinas o hijas del mar. Cubanizado desde tiempos inmemoriales, se ha reflejado en nuestra mitología popular a lo largo de la Isla, formando parte de la imaginería colectiva en una u otra localidad.
Así, sobre la existencia de sirenas cubanas, se narra en el libro Tradiciones y Leyendas de Cienfuegos, de Adrián del Valle y Pedro Modesto Hernández. En uno de sus relatos, llamado «La Mulata», se cuenta cómo zozobra una piragua y perecen seis indias. Pasan a convertirse entonces, folclóricamente, en sirenas de Ulises: «Las indias náufragas fueron transformadas por el dios de las aguas en mujeres marinas, que alegres y juguetonas viven desde entonces en el líquido elemento, entreteniendo y adormeciendo a los pescadores y marineros, con sus cadenciosos cantares. En los días de viento fuerte, aparecen sobre las encrespadas olas y se gozan asustando a los que en débiles naves se atreven a surcar las aguas del mar de Jagua».
Entre los Casos de Remedios, que Facundo Ramos publicara en 1932, aparece el de «La sirena de Caibarién»:
«La que se ha encontrado en las aguas de Caibarién suele aparecer algunas noches de luna flotando suavemente por el medio del canal de los barcos. Está formada de medio cuerpo para abajo como un pez grande semejante a una tintorera y de medio cuerpo arriba es el busto de una mujer hermosísima. Su color es de un blanco pálido y las facciones como de la más perfecta circasiana. Sus ojos son de gacela y guiña mucho el derecho, sobre todo cuando ve algún marinero que le gusta: en seguida le hace la seña del tres. Su cuerpo es elegante, bello y artísticamente modelado».
Más recientemente, Adalberto Suárez, investigador de la revista Signos, recogió el siguiente relato: «Los marineros cubanos de la costa sur de Oriente salían a pescar y se pasaban muchos días en el mar. Si no encontraban buena pesca en alta mar muchas veces se iban a la desembocadura de los ríos porque allí sí encontraban pesca. Una vez, cerca de la orilla vieron como una mujer negra recostada con un muchachito en los brazos. Los pescadores trataron de acercarse pero en cuanto estuvieron cerca, la mujer y el niño se tiraron al mar y le vieron figura de mujer, brazos, pechos, pero sin piernas, sino una cola. Entonces se dieron cuenta que era una sirena negra que se les desapareció. Ellos volvieron al mismo lugar otras veces hasta que un día le agarraron a la cría. Cuando subieron a la sirenita negra al barco todo el mundo se quedó asombrado, era algo nunca visto y se llevaron a la cría. Sintieron detrás como el llanto de una mujer y la soltaron. Continuaron visitando el lugar y se fueron haciendo amigos, con el tiempo un marinero se enamoró de la sirena y fue su marido. No se sabe si tuvo hijos con ella».
Pero ya desde 1856, el sabio Felipe Poey había abordado desprejuiciadamente el tema cuando en su artículo «La culebrita de crín», publicado en la revista La Foresta Cubana, decía : «(…) ¿Qué diremos de las sirenas que halagan con su canto, con la hermosura de su rostro, con la desnudez de su pecho en la superficie de las aguas, pero torpes en las formas posteriores de sus cuerpos y en la cola escamosa parecida a la de una culebra? ¿Quién diría que estas criaturas debieron su existencia a la imaginación herida con la vista de una foca o de un tosco manatí?»
SIRENAS, SIRÉNIDOS
Nuestro casi extinto manatí, Trichechus manatus, tetrápodo con rostro casi humano que vive en los ríos y da de mamar a sus hijos, reafirmó en el Caribe el mito de las sirenas, como alguna vez su primo el dugongo (Dugong dugong), sirénido de la región indopacífica, fue tenido por la mujer-pez de los griegos, o —quizás también— el lamantín, mamífero marino legendario del Océano Índico, cuya hembra parecía una mujer al amamantar a su cría. Perteneciente al grupo de los galactógenos, el manatí —también denominado vaca marina— ha sido eje de no pocas supersticiones y creencias erróneas. Se ubica en el orden Sirenia, constituido por muy pocas especies vivientes, entre las que se encuentra el ya mencionado dugongo, y el mantí o mandí (Trichecus senegalensis), que todavía vive en la costa occidental africana, desde Angola a Senegal.
Pero antes, en algún momento, los sirénidos fueron clasificados como mamíferos pertenecientes al orden Cetácea (orcas, ballenas, cachalotes, delfines...), e incluso fueron considerados formas intermedias de la evolución entre los cetáceos y los pinnípedos (otarios, morsas, focas...).
Posteriormente, los paleontólogos demostraron que el manatí y sus semejantes se agrupan en un tronco común, junto con los proboscidios (elefantes, mastodontes...) y los damanes, pequeños mamíferos representantes del orden Hyracoidea.
En el Nuevo Mundo, hay tres representantes de sirénidos: la vaca marina de Steller, gigantesco habitante del Mar de Behring, de unos 10 metros de largo, que fuera dramáticamente exterminado hacia 1786, por la codicia de su carne; el manatí del Amazonas (Trichechus inunguis), y el manatí del archipiélago cubano, distribuido también en la cuenca del Mediterráneo americano, desde el sudeste de Estados Unidos a la Florida y las Antillas, y desde Veracruz, en México, hasta el nordeste de Brasil. Al guardar relaciones estrechas con los paquidermos, debido a la gruesa capa de grasa subcutánea que los resguarda, el manatí también carece de caninos y posee glándulas mamarias en posición pectoral. La semejanza con los cetáceos es debido al fenómeno conocido como convergencia, consecuencia de adaptaciones morfológicas para la vida acuática.
Algunos investigadores suponen que su nombre —manatí— proviene de la lengua arauaca de los indocubanos; otros, que fue introducido por los esclavos africanos, derivado de la designación que recibe su primo (mantí o mandí) de la costa occidental del continente negro.
Los aborígenes cubanos capturaban y comían este sirenio; confeccionaban con los huesos de sus costillas las llamadas espátulas vómicas, con propósitos religiosos. Durante la colonia, su carne era refugio de glotonería, especialmente durante la cuaresma y los días de ayuno, ya que se le consideraba un pez. Su grasa alimentaba las lámparas de las iglesias, además de usarse en la cocina y para ablandar el cuero vacuno. Manatí era también el nombre del duro y flexible látigo para los esclavos y las bestias de carga.
RECIENTES AVISTAMIENTOS
Lo cierto es que el pacífico e indefenso manatí fue objeto de caza despiadada en la medida que se poblaban las tierras e islas del continente americano. En un inicio, los navegantes y conquistadores españoles —y luego, las hordas de piratas, corsarios y filibusteros de las cuatro esquinas del mundo— se hartaron de la sirena cubana y de otro mamífero no menos manso y suculento: la foca tropical (Monachus tropicalis), especie de pinnípedo que todavía sobrevive, según aislados pero persistentes informes de pescadores y navegantes caribeños.
Todavía en el siglo XVIII, la vaca marina caribeña era abundante, como lo atestiguó el bucanero Dampier. Gundlach, el zoólogo alemán radicado en Cuba, escribe sobre ella en 1887 y anota que su número había disminuido.
Es un milagro que el manatí no se haya extinguido para siempre, como sucedió con la ya mencionada vaca marina de Behring. Quizás sobreviva gracias a sus hábitos nocturnos —sale a pacer de noche todo tipo de vegetación y raíces subacuáticas— y a que se desplaza de día por un medio turbio (esteros y desembocaduras de los ríos), todo lo cual facilita el ocultamiento de su principal depredador: el hombre.
En el sur de la Florida, donde existe una reserva biológica de estos animales, los accidentes con embarcaciones son una causa importante de su mortalidad y daños.
En Cuba, el decreto Ley 164, Reglamento de Pesca, en su Artículo 51, establece sanciones con multas entre 500 y 5 000 pesos a quien dañe o capture a esta noble bestia. La limitación de la tenencia de armas submarinas y el escaso desarrollo de la navegación deportiva, también han contribuido a disminuir las presiones sobre la especie.
De modo que la población de manatíes se ha ido recuperando paulatinamente. Se están reportando avistamientos y poblaciones reducidas en las desembocaduras de bahías como Cabañas y Mariel, las playas El Salado y Cojímar, y las zonas de Tarará y Puerto Escondido, así como en el Golfo de Guacanayabo, donde es más abundante.
En junio de 2000, tratando de escapar a la mortífera persecución de unos cazones, una familia completa de la sirena cubana penetró en la bahía de La Habana. Se trataba de una pareja adulta con dos cachorros. Afortunadamente fue observada por el noble y veterano pescador José Cristóbal Rosas Díaz, quien comunicó la novedad a la Capitanía del Puerto. Ante la llamada de las autoridades portuarias, se personaron en la rada capitalina dos especialistas del Acuario Nacional de Cuba, los cuales aconsejaron liberar a los retenidos animales.
Hace 40 años se veían estos tetrápodos acuáticos, con sus extremidades convertidas en aletas, frecuentar la desembocadura del Almendares, el río de la ciudad; también eran visitantes de las aguas de la bahía. Después desaparecieron de éstas y otras localidades; parecía que era el final de la especie en el archipiélago, pero no fue así, los manatíes han vuelto y de nuevo forman parte de la fauna de la capital cubana. Su acercamiento es síntoma, también, del mejoramiento ambiental de las aguas del litoral citadino.
Es menester divulgar la necesidad de la protección de este mamífero emblemático para la región americana, pues la importancia de su presencia en nuestros ecosistemas no está suficientemente estudiada, como tampoco sus posibilidades de preservación y domesticación para diversos usos.
En noviembre de 1998, acompañé como buzo auxiliar a la célebre fotógrafa italiana Paola Carminiani, en la aventura de intentar fotografiar los manatíes que pueblan la desembocadura de la bahía de Nuevitas.
Concertamos embarcación y expertos buzos locales para la localización del lugar que solían frecuentar las sirenas. Habíamos aprovechado la información que suministran las autoridades portuarias sobre la hora del paro de marea para anclar la lancha en el sitio elegido, libre de las fuertes corrientes de flujo y reflujo, notables en todo el canal de esa rada camagüeyana.
Me oprimía el pecho la expectativa del encuentro, junto a las cuatro atmósferas de presión que ya soportábamos a la profundidad de 37 metros. Una sensación de estar sentido, observado o escuchado me invadió poco a poco. Recordé los cuentos de mi bisabuela, Celestina Glean Glean, sobre sus encuentros con los manatíes de la Isabela de Sagua:
«—Llegaban cuando ya nadie los esperaba, sigilosos, lentos, escurridizos…»
Desde entonces me había prometido encontrarlos en su propio medio. El contacto fue delicado, por lo leve; abrumante e inaudito, por la sorpresa… Allí estaba él (o ella, porque nunca supe el sexo). Debió surgir de pronto, a mis espaldas, de lo profundo de la pared azulada. Era una criatura enorme; su voluminoso cuerpo me empujó suavemente, haciendo sutil contacto con las botellas de aire comprimido.
Cuando acerté a mirar hacia mi derecha, pude ver la mitad posterior de su cuerpo y la cola, que se movía raudamente, mientras que el conjunto desaparecía en la inmensidad marina. Extendí mi mano con torpeza para atrapar inútilmente lo inabarcable... Rápidamente hice señas desesperadas a Paola, pues se escapaba el objeto de nuestros desvelos, pero ella se encontraba consternada por algo irreparable: su cámara fotográfica había «hecho agua».
Fin de la aventura, emergimos. Ellos nada habían visto, y nada me preguntaron. Tampoco yo les conté nada —pues no me hubiesen creído, pienso— sobre mi encuentro fugaz con el mítico animal.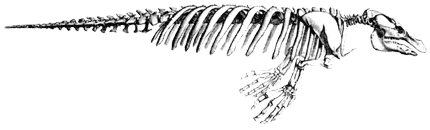
Es un milagro que no se haya extinguido para siempre, como sucedió con la vaca marina de Behring.
 Todavía suscita el manatí expresiones de asombro como aquélla de Cristóbal Colón cuando tuvo un mágico avistamiento al navegar, en enero de 1494, por las aguas meridionales de La Española, en las cercanías del llamado Río de Oro.
Todavía suscita el manatí expresiones de asombro como aquélla de Cristóbal Colón cuando tuvo un mágico avistamiento al navegar, en enero de 1494, por las aguas meridionales de La Española, en las cercanías del llamado Río de Oro. «¡Mirad unas sirenas…!», exclamó el Almirante, recordando a esos seres, mitad hombre, mitad pez, sobre los que se fabulaba en el Mediterráneo europeo. Y anotó en su diario: «tres sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no tan hermosas como las pintan», con lo cual universalizó la fantasía grecolatina sobre esas criaturas seductoras e irrecusables que atraían a los hombres.
Las sirenas tenían como progenitores el río Aqueloo (o Forcis), el padre, y a una de las Musas, Stérope —o a Gea (la Tierra)—, como madre. Estaban consideradas en el grupo infernal de las Harpías y otras divinidades por el estilo. Este mito persistió hasta la época medieval, cuando se transformó en las Ondinas o hijas del mar. Cubanizado desde tiempos inmemoriales, se ha reflejado en nuestra mitología popular a lo largo de la Isla, formando parte de la imaginería colectiva en una u otra localidad.
Así, sobre la existencia de sirenas cubanas, se narra en el libro Tradiciones y Leyendas de Cienfuegos, de Adrián del Valle y Pedro Modesto Hernández. En uno de sus relatos, llamado «La Mulata», se cuenta cómo zozobra una piragua y perecen seis indias. Pasan a convertirse entonces, folclóricamente, en sirenas de Ulises: «Las indias náufragas fueron transformadas por el dios de las aguas en mujeres marinas, que alegres y juguetonas viven desde entonces en el líquido elemento, entreteniendo y adormeciendo a los pescadores y marineros, con sus cadenciosos cantares. En los días de viento fuerte, aparecen sobre las encrespadas olas y se gozan asustando a los que en débiles naves se atreven a surcar las aguas del mar de Jagua».
Entre los Casos de Remedios, que Facundo Ramos publicara en 1932, aparece el de «La sirena de Caibarién»:
«La que se ha encontrado en las aguas de Caibarién suele aparecer algunas noches de luna flotando suavemente por el medio del canal de los barcos. Está formada de medio cuerpo para abajo como un pez grande semejante a una tintorera y de medio cuerpo arriba es el busto de una mujer hermosísima. Su color es de un blanco pálido y las facciones como de la más perfecta circasiana. Sus ojos son de gacela y guiña mucho el derecho, sobre todo cuando ve algún marinero que le gusta: en seguida le hace la seña del tres. Su cuerpo es elegante, bello y artísticamente modelado».
Más recientemente, Adalberto Suárez, investigador de la revista Signos, recogió el siguiente relato: «Los marineros cubanos de la costa sur de Oriente salían a pescar y se pasaban muchos días en el mar. Si no encontraban buena pesca en alta mar muchas veces se iban a la desembocadura de los ríos porque allí sí encontraban pesca. Una vez, cerca de la orilla vieron como una mujer negra recostada con un muchachito en los brazos. Los pescadores trataron de acercarse pero en cuanto estuvieron cerca, la mujer y el niño se tiraron al mar y le vieron figura de mujer, brazos, pechos, pero sin piernas, sino una cola. Entonces se dieron cuenta que era una sirena negra que se les desapareció. Ellos volvieron al mismo lugar otras veces hasta que un día le agarraron a la cría. Cuando subieron a la sirenita negra al barco todo el mundo se quedó asombrado, era algo nunca visto y se llevaron a la cría. Sintieron detrás como el llanto de una mujer y la soltaron. Continuaron visitando el lugar y se fueron haciendo amigos, con el tiempo un marinero se enamoró de la sirena y fue su marido. No se sabe si tuvo hijos con ella».
Pero ya desde 1856, el sabio Felipe Poey había abordado desprejuiciadamente el tema cuando en su artículo «La culebrita de crín», publicado en la revista La Foresta Cubana, decía : «(…) ¿Qué diremos de las sirenas que halagan con su canto, con la hermosura de su rostro, con la desnudez de su pecho en la superficie de las aguas, pero torpes en las formas posteriores de sus cuerpos y en la cola escamosa parecida a la de una culebra? ¿Quién diría que estas criaturas debieron su existencia a la imaginación herida con la vista de una foca o de un tosco manatí?»
SIRENAS, SIRÉNIDOS
Nuestro casi extinto manatí, Trichechus manatus, tetrápodo con rostro casi humano que vive en los ríos y da de mamar a sus hijos, reafirmó en el Caribe el mito de las sirenas, como alguna vez su primo el dugongo (Dugong dugong), sirénido de la región indopacífica, fue tenido por la mujer-pez de los griegos, o —quizás también— el lamantín, mamífero marino legendario del Océano Índico, cuya hembra parecía una mujer al amamantar a su cría. Perteneciente al grupo de los galactógenos, el manatí —también denominado vaca marina— ha sido eje de no pocas supersticiones y creencias erróneas. Se ubica en el orden Sirenia, constituido por muy pocas especies vivientes, entre las que se encuentra el ya mencionado dugongo, y el mantí o mandí (Trichecus senegalensis), que todavía vive en la costa occidental africana, desde Angola a Senegal.
Pero antes, en algún momento, los sirénidos fueron clasificados como mamíferos pertenecientes al orden Cetácea (orcas, ballenas, cachalotes, delfines...), e incluso fueron considerados formas intermedias de la evolución entre los cetáceos y los pinnípedos (otarios, morsas, focas...).
Posteriormente, los paleontólogos demostraron que el manatí y sus semejantes se agrupan en un tronco común, junto con los proboscidios (elefantes, mastodontes...) y los damanes, pequeños mamíferos representantes del orden Hyracoidea.
En el Nuevo Mundo, hay tres representantes de sirénidos: la vaca marina de Steller, gigantesco habitante del Mar de Behring, de unos 10 metros de largo, que fuera dramáticamente exterminado hacia 1786, por la codicia de su carne; el manatí del Amazonas (Trichechus inunguis), y el manatí del archipiélago cubano, distribuido también en la cuenca del Mediterráneo americano, desde el sudeste de Estados Unidos a la Florida y las Antillas, y desde Veracruz, en México, hasta el nordeste de Brasil. Al guardar relaciones estrechas con los paquidermos, debido a la gruesa capa de grasa subcutánea que los resguarda, el manatí también carece de caninos y posee glándulas mamarias en posición pectoral. La semejanza con los cetáceos es debido al fenómeno conocido como convergencia, consecuencia de adaptaciones morfológicas para la vida acuática.
Algunos investigadores suponen que su nombre —manatí— proviene de la lengua arauaca de los indocubanos; otros, que fue introducido por los esclavos africanos, derivado de la designación que recibe su primo (mantí o mandí) de la costa occidental del continente negro.
Los aborígenes cubanos capturaban y comían este sirenio; confeccionaban con los huesos de sus costillas las llamadas espátulas vómicas, con propósitos religiosos. Durante la colonia, su carne era refugio de glotonería, especialmente durante la cuaresma y los días de ayuno, ya que se le consideraba un pez. Su grasa alimentaba las lámparas de las iglesias, además de usarse en la cocina y para ablandar el cuero vacuno. Manatí era también el nombre del duro y flexible látigo para los esclavos y las bestias de carga.
RECIENTES AVISTAMIENTOS
Lo cierto es que el pacífico e indefenso manatí fue objeto de caza despiadada en la medida que se poblaban las tierras e islas del continente americano. En un inicio, los navegantes y conquistadores españoles —y luego, las hordas de piratas, corsarios y filibusteros de las cuatro esquinas del mundo— se hartaron de la sirena cubana y de otro mamífero no menos manso y suculento: la foca tropical (Monachus tropicalis), especie de pinnípedo que todavía sobrevive, según aislados pero persistentes informes de pescadores y navegantes caribeños.
Todavía en el siglo XVIII, la vaca marina caribeña era abundante, como lo atestiguó el bucanero Dampier. Gundlach, el zoólogo alemán radicado en Cuba, escribe sobre ella en 1887 y anota que su número había disminuido.
Es un milagro que el manatí no se haya extinguido para siempre, como sucedió con la ya mencionada vaca marina de Behring. Quizás sobreviva gracias a sus hábitos nocturnos —sale a pacer de noche todo tipo de vegetación y raíces subacuáticas— y a que se desplaza de día por un medio turbio (esteros y desembocaduras de los ríos), todo lo cual facilita el ocultamiento de su principal depredador: el hombre.
En el sur de la Florida, donde existe una reserva biológica de estos animales, los accidentes con embarcaciones son una causa importante de su mortalidad y daños.
En Cuba, el decreto Ley 164, Reglamento de Pesca, en su Artículo 51, establece sanciones con multas entre 500 y 5 000 pesos a quien dañe o capture a esta noble bestia. La limitación de la tenencia de armas submarinas y el escaso desarrollo de la navegación deportiva, también han contribuido a disminuir las presiones sobre la especie.
De modo que la población de manatíes se ha ido recuperando paulatinamente. Se están reportando avistamientos y poblaciones reducidas en las desembocaduras de bahías como Cabañas y Mariel, las playas El Salado y Cojímar, y las zonas de Tarará y Puerto Escondido, así como en el Golfo de Guacanayabo, donde es más abundante.
En junio de 2000, tratando de escapar a la mortífera persecución de unos cazones, una familia completa de la sirena cubana penetró en la bahía de La Habana. Se trataba de una pareja adulta con dos cachorros. Afortunadamente fue observada por el noble y veterano pescador José Cristóbal Rosas Díaz, quien comunicó la novedad a la Capitanía del Puerto. Ante la llamada de las autoridades portuarias, se personaron en la rada capitalina dos especialistas del Acuario Nacional de Cuba, los cuales aconsejaron liberar a los retenidos animales.
Hace 40 años se veían estos tetrápodos acuáticos, con sus extremidades convertidas en aletas, frecuentar la desembocadura del Almendares, el río de la ciudad; también eran visitantes de las aguas de la bahía. Después desaparecieron de éstas y otras localidades; parecía que era el final de la especie en el archipiélago, pero no fue así, los manatíes han vuelto y de nuevo forman parte de la fauna de la capital cubana. Su acercamiento es síntoma, también, del mejoramiento ambiental de las aguas del litoral citadino.
Es menester divulgar la necesidad de la protección de este mamífero emblemático para la región americana, pues la importancia de su presencia en nuestros ecosistemas no está suficientemente estudiada, como tampoco sus posibilidades de preservación y domesticación para diversos usos.
En noviembre de 1998, acompañé como buzo auxiliar a la célebre fotógrafa italiana Paola Carminiani, en la aventura de intentar fotografiar los manatíes que pueblan la desembocadura de la bahía de Nuevitas.
Concertamos embarcación y expertos buzos locales para la localización del lugar que solían frecuentar las sirenas. Habíamos aprovechado la información que suministran las autoridades portuarias sobre la hora del paro de marea para anclar la lancha en el sitio elegido, libre de las fuertes corrientes de flujo y reflujo, notables en todo el canal de esa rada camagüeyana.
Me oprimía el pecho la expectativa del encuentro, junto a las cuatro atmósferas de presión que ya soportábamos a la profundidad de 37 metros. Una sensación de estar sentido, observado o escuchado me invadió poco a poco. Recordé los cuentos de mi bisabuela, Celestina Glean Glean, sobre sus encuentros con los manatíes de la Isabela de Sagua:
«—Llegaban cuando ya nadie los esperaba, sigilosos, lentos, escurridizos…»
Desde entonces me había prometido encontrarlos en su propio medio. El contacto fue delicado, por lo leve; abrumante e inaudito, por la sorpresa… Allí estaba él (o ella, porque nunca supe el sexo). Debió surgir de pronto, a mis espaldas, de lo profundo de la pared azulada. Era una criatura enorme; su voluminoso cuerpo me empujó suavemente, haciendo sutil contacto con las botellas de aire comprimido.
Cuando acerté a mirar hacia mi derecha, pude ver la mitad posterior de su cuerpo y la cola, que se movía raudamente, mientras que el conjunto desaparecía en la inmensidad marina. Extendí mi mano con torpeza para atrapar inútilmente lo inabarcable... Rápidamente hice señas desesperadas a Paola, pues se escapaba el objeto de nuestros desvelos, pero ella se encontraba consternada por algo irreparable: su cámara fotográfica había «hecho agua».
Fin de la aventura, emergimos. Ellos nada habían visto, y nada me preguntaron. Tampoco yo les conté nada —pues no me hubiesen creído, pienso— sobre mi encuentro fugaz con el mítico animal.